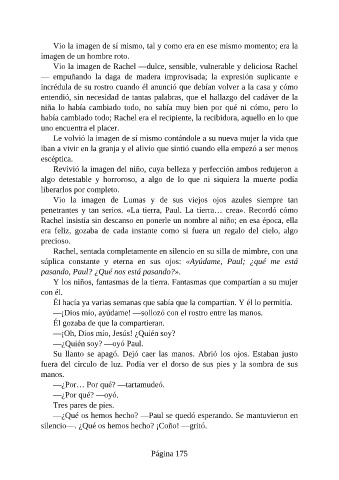Page 175 - Extraña simiente
P. 175
Vio la imagen de sí mismo, tal y como era en ese mismo momento; era la
imagen de un hombre roto.
Vio la imagen de Rachel —dulce, sensible, vulnerable y deliciosa Rachel
— empuñando la daga de madera improvisada; la expresión suplicante e
incrédula de su rostro cuando él anunció que debían volver a la casa y cómo
entendió, sin necesidad de tantas palabras, que el hallazgo del cadáver de la
niña lo había cambiado todo, no sabía muy bien por qué ni cómo, pero lo
había cambiado todo; Rachel era el recipiente, la recibidora, aquello en lo que
uno encuentra el placer.
Le volvió la imagen de sí mismo contándole a su nueva mujer la vida que
iban a vivir en la granja y el alivio que sintió cuando ella empezó a ser menos
escéptica.
Revivió la imagen del niño, cuya belleza y perfección ambos redujeron a
algo detestable y horroroso, a algo de lo que ni siquiera la muerte podía
liberarlos por completo.
Vio la imagen de Lumas y de sus viejos ojos azules siempre tan
penetrantes y tan serios. «La tierra, Paul. La tierra… crea». Recordó cómo
Rachel insistía sin descanso en ponerle un nombre al niño; en esa época, ella
era feliz, gozaba de cada instante como si fuera un regalo del cielo, algo
precioso.
Rachel, sentada completamente en silencio en su silla de mimbre, con una
súplica constante y eterna en sus ojos: «Ayúdame, Paul; ¿qué me está
pasando, Paul? ¿Qué nos está pasando?».
Y los niños, fantasmas de la tierra. Fantasmas que compartían a su mujer
con él.
Él hacía ya varias semanas que sabía que la compartían. Y él lo permitía.
—¡Dios mío, ayúdame! —sollozó con el rostro entre las manos.
Él gozaba de que la compartieran.
—¡Oh, Dios mío, Jesús! ¿Quién soy?
—¿Quién soy? —oyó Paul.
Su llanto se apagó. Dejó caer las manos. Abrió los ojos. Estaban justo
fuera del círculo de luz. Podía ver el dorso de sus pies y la sombra de sus
manos.
—¿Por… Por qué? —tartamudeó.
—¿Por qué? —oyó.
Tres pares de pies.
—¿Qué os hemos hecho? —Paul se quedó esperando. Se mantuvieron en
silencio—. ¿Qué os hemos hecho? ¡Coño! —gritó.
Página 175