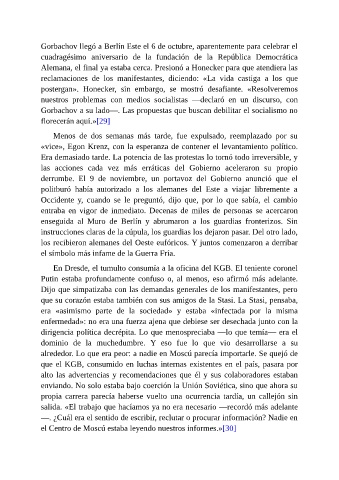Page 61 - El nuevo zar
P. 61
Gorbachov llegó a Berlín Este el 6 de octubre, aparentemente para celebrar el
cuadragésimo aniversario de la fundación de la República Democrática
Alemana, el final ya estaba cerca. Presionó a Honecker para que atendiera las
reclamaciones de los manifestantes, diciendo: «La vida castiga a los que
postergan». Honecker, sin embargo, se mostró desafiante. «Resolveremos
nuestros problemas con medios socialistas —declaró en un discurso, con
Gorbachov a su lado—. Las propuestas que buscan debilitar el socialismo no
florecerán aquí.»[29]
Menos de dos semanas más tarde, fue expulsado, reemplazado por su
«vice», Egon Krenz, con la esperanza de contener el levantamiento político.
Era demasiado tarde. La potencia de las protestas lo tornó todo irreversible, y
las acciones cada vez más erráticas del Gobierno aceleraron su propio
derrumbe. El 9 de noviembre, un portavoz del Gobierno anunció que el
politburó había autorizado a los alemanes del Este a viajar libremente a
Occidente y, cuando se le preguntó, dijo que, por lo que sabía, el cambio
entraba en vigor de inmediato. Decenas de miles de personas se acercaron
enseguida al Muro de Berlín y abrumaron a los guardias fronterizos. Sin
instrucciones claras de la cúpula, los guardias los dejaron pasar. Del otro lado,
los recibieron alemanes del Oeste eufóricos. Y juntos comenzaron a derribar
el símbolo más infame de la Guerra Fría.
En Dresde, el tumulto consumía a la oficina del KGB. El teniente coronel
Putin estaba profundamente confuso o, al menos, eso afirmó más adelante.
Dijo que simpatizaba con las demandas generales de los manifestantes, pero
que su corazón estaba también con sus amigos de la Stasi. La Stasi, pensaba,
era «asimismo parte de la sociedad» y estaba «infectada por la misma
enfermedad»: no era una fuerza ajena que debiese ser desechada junto con la
dirigencia política decrépita. Lo que menospreciaba —lo que temía— era el
dominio de la muchedumbre. Y eso fue lo que vio desarrollarse a su
alrededor. Lo que era peor: a nadie en Moscú parecía importarle. Se quejó de
que el KGB, consumido en luchas internas existentes en el país, pasara por
alto las advertencias y recomendaciones que él y sus colaboradores estaban
enviando. No solo estaba bajo coerción la Unión Soviética, sino que ahora su
propia carrera parecía haberse vuelto una ocurrencia tardía, un callejón sin
salida. «El trabajo que hacíamos ya no era necesario —recordó más adelante
—. ¿Cuál era el sentido de escribir, reclutar o procurar información? Nadie en
el Centro de Moscú estaba leyendo nuestros informes.»[30]