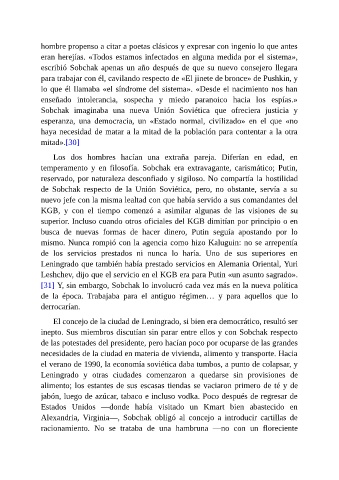Page 76 - El nuevo zar
P. 76
hombre propenso a citar a poetas clásicos y expresar con ingenio lo que antes
eran herejías. «Todos estamos infectados en alguna medida por el sistema»,
escribió Sobchak apenas un año después de que su nuevo consejero llegara
para trabajar con él, cavilando respecto de «El jinete de bronce» de Pushkin, y
lo que él llamaba «el síndrome del sistema». «Desde el nacimiento nos han
enseñado intolerancia, sospecha y miedo paranoico hacia los espías.»
Sobchak imaginaba una nueva Unión Soviética que ofreciera justicia y
esperanza, una democracia, un «Estado normal, civilizado» en el que «no
haya necesidad de matar a la mitad de la población para contentar a la otra
mitad».[30]
Los dos hombres hacían una extraña pareja. Diferían en edad, en
temperamento y en filosofía. Sobchak era extravagante, carismático; Putin,
reservado, por naturaleza desconfiado y sigiloso. No compartía la hostilidad
de Sobchak respecto de la Unión Soviética, pero, no obstante, servía a su
nuevo jefe con la misma lealtad con que había servido a sus comandantes del
KGB, y con el tiempo comenzó a asimilar algunas de las visiones de su
superior. Incluso cuando otros oficiales del KGB dimitían por principio o en
busca de nuevas formas de hacer dinero, Putin seguía apostando por lo
mismo. Nunca rompió con la agencia como hizo Kaluguin: no se arrepentía
de los servicios prestados ni nunca lo haría. Uno de sus superiores en
Leningrado que también había prestado servicios en Alemania Oriental, Yuri
Leshchev, dijo que el servicio en el KGB era para Putin «un asunto sagrado».
[31] Y, sin embargo, Sobchak lo involucró cada vez más en la nueva política
de la época. Trabajaba para el antiguo régimen… y para aquellos que lo
derrocarían.
El concejo de la ciudad de Leningrado, si bien era democrático, resultó ser
inepto. Sus miembros discutían sin parar entre ellos y con Sobchak respecto
de las potestades del presidente, pero hacían poco por ocuparse de las grandes
necesidades de la ciudad en materia de vivienda, alimento y transporte. Hacia
el verano de 1990, la economía soviética daba tumbos, a punto de colapsar, y
Leningrado y otras ciudades comenzaron a quedarse sin provisiones de
alimento; los estantes de sus escasas tiendas se vaciaron primero de té y de
jabón, luego de azúcar, tabaco e incluso vodka. Poco después de regresar de
Estados Unidos —donde había visitado un Kmart bien abastecido en
Alexandria, Virginia—, Sobchak obligó al concejo a introducir cartillas de
racionamiento. No se trataba de una hambruna —no con un floreciente