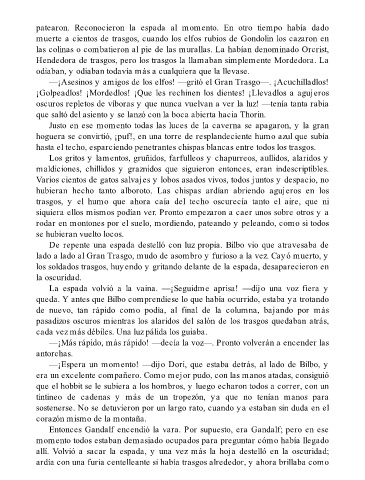Page 62 - El Hobbit
P. 62
patearon. Reconocieron la espada al momento. En otro tiempo había dado
muerte a cientos de trasgos, cuando los elfos rubios de Gondolin los cazaron en
las colinas o combatieron al pie de las murallas. La habían denominado Orcrist,
Hendedora de trasgos, pero los trasgos la llamaban simplemente Mordedora. La
odiaban, y odiaban todavía más a cualquiera que la llevase.
—¡Asesinos y amigos de los elfos! —gritó el Gran Trasgo—. ¡Acuchilladlos!
¡Golpeadlos! ¡Mordedlos! ¡Que les rechinen los dientes! ¡Llevadlos a agujeros
oscuros repletos de víboras y que nunca vuelvan a ver la luz! —tenía tanta rabia
que saltó del asiento y se lanzó con la boca abierta hacia Thorin.
Justo en ese momento todas las luces de la caverna se apagaron, y la gran
hoguera se convirtió, ¡puf!, en una torre de resplandeciente humo azul que subía
hasta el techo, esparciendo penetrantes chispas blancas entre todos los trasgos.
Los gritos y lamentos, gruñidos, farfulleos y chapurreos, aullidos, alaridos y
maldiciones, chillidos y graznidos que siguieron entonces, eran indescriptibles.
Varios cientos de gatos salvajes y lobos asados vivos, todos juntos y despacio, no
hubieran hecho tanto alboroto. Las chispas ardían abriendo agujeros en los
trasgos, y el humo que ahora caía del techo oscurecía tanto el aire, que ni
siquiera ellos mismos podían ver. Pronto empezaron a caer unos sobre otros y a
rodar en montones por el suelo, mordiendo, pateando y peleando, como si todos
se hubieran vuelto locos.
De repente una espada destelló con luz propia. Bilbo vio que atravesaba de
lado a lado al Gran Trasgo, mudo de asombro y furioso a la vez. Cayó muerto, y
los soldados trasgos, huyendo y gritando delante de la espada, desaparecieron en
la oscuridad.
La espada volvió a la vaina. —¡Seguidme aprisa! —dijo una voz fiera y
queda. Y antes que Bilbo comprendiese lo que había ocurrido, estaba ya trotando
de nuevo, tan rápido como podía, al final de la columna, bajando por más
pasadizos oscuros mientras los alaridos del salón de los trasgos quedaban atrás,
cada vez más débiles. Una luz pálida los guiaba.
—¡Más rápido, más rápido! —decía la voz—. Pronto volverán a encender las
antorchas.
—¡Espera un momento! —dijo Dori, que estaba detrás, al lado de Bilbo, y
era un excelente compañero. Como mejor pudo, con las manos atadas, consiguió
que el hobbit se le subiera a los hombros, y luego echaron todos a correr, con un
tintineo de cadenas y más de un tropezón, ya que no tenían manos para
sostenerse. No se detuvieron por un largo rato, cuando ya estaban sin duda en el
corazón mismo de la montaña.
Entonces Gandalf encendió la vara. Por supuesto, era Gandalf; pero en ese
momento todos estaban demasiado ocupados para preguntar cómo había llegado
allí. Volvió a sacar la espada, y una vez más la hoja destelló en la oscuridad;
ardía con una furia centelleante si había trasgos alrededor, y ahora brillaba como