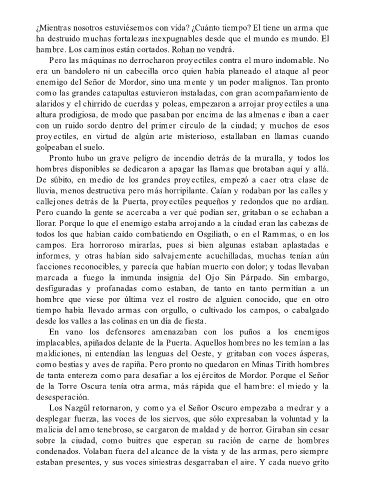Page 916 - El Señor de los Anillos
P. 916
¿Mientras nosotros estuviésemos con vida? ¿Cuánto tiempo? El tiene un arma que
ha destruido muchas fortalezas inexpugnables desde que el mundo es mundo. El
hambre. Los caminos están cortados. Rohan no vendrá.
Pero las máquinas no derrocharon proyectiles contra el muro indomable. No
era un bandolero ni un cabecilla orco quien había planeado el ataque al peor
enemigo del Señor de Mordor, sino una mente y un poder malignos. Tan pronto
como las grandes catapultas estuvieron instaladas, con gran acompañamiento de
alaridos y el chirrido de cuerdas y poleas, empezaron a arrojar proyectiles a una
altura prodigiosa, de modo que pasaban por encima de las almenas e iban a caer
con un ruido sordo dentro del primer círculo de la ciudad; y muchos de esos
proyectiles, en virtud de algún arte misterioso, estallaban en llamas cuando
golpeaban el suelo.
Pronto hubo un grave peligro de incendio detrás de la muralla, y todos los
hombres disponibles se dedicaron a apagar las llamas que brotaban aquí y allá.
De súbito, en medio de los grandes proyectiles, empezó a caer otra clase de
lluvia, menos destructiva pero más horripilante. Caían y rodaban por las calles y
callejones detrás de la Puerta, proyectiles pequeños y redondos que no ardían.
Pero cuando la gente se acercaba a ver qué podían ser, gritaban o se echaban a
llorar. Porque lo que el enemigo estaba arrojando a la ciudad eran las cabezas de
todos los que habían caído combatiendo en Osgiliath, o en el Rammas, o en los
campos. Era horroroso mirarlas, pues si bien algunas estaban aplastadas e
informes, y otras habían sido salvajemente acuchilladas, muchas tenían aún
facciones reconocibles, y parecía que habían muerto con dolor; y todas llevaban
marcada a fuego la inmunda insignia del Ojo Sin Párpado. Sin embargo,
desfiguradas y profanadas como estaban, de tanto en tanto permitían a un
hombre que viese por última vez el rostro de alguien conocido, que en otro
tiempo había llevado armas con orgullo, o cultivado los campos, o cabalgado
desde los valles a las colinas en un día de fiesta.
En vano los defensores amenazaban con los puños a los enemigos
implacables, apiñados delante de la Puerta. Aquellos hombres no les temían a las
maldiciones, ni entendían las lenguas del Oeste, y gritaban con voces ásperas,
como bestias y aves de rapiña. Pero pronto no quedaron en Minas Tirith hombres
de tanta entereza como para desafiar a los ejércitos de Mordor. Porque el Señor
de la Torre Oscura tenía otra arma, más rápida que el hambre: el miedo y la
desesperación.
Los Nazgûl retornaron, y como ya el Señor Oscuro empezaba a medrar y a
desplegar fuerza, las voces de los siervos, que sólo expresaban la voluntad y la
malicia del amo tenebroso, se cargaron de maldad y de horror. Giraban sin cesar
sobre la ciudad, como buitres que esperan su ración de carne de hombres
condenados. Volaban fuera del alcance de la vista y de las armas, pero siempre
estaban presentes, y sus voces siniestras desgarraban el aire. Y cada nuevo grito