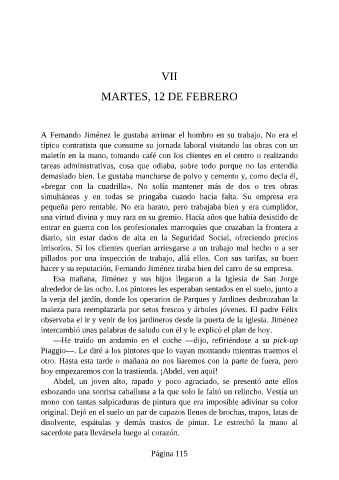Page 115 - La iglesia
P. 115
VII
MARTES, 12 DE FEBRERO
A Fernando Jiménez le gustaba arrimar el hombro en su trabajo. No era el
típico contratista que consume su jornada laboral visitando las obras con un
maletín en la mano, tomando café con los clientes en el centro o realizando
tareas administrativas, cosa que odiaba, sobre todo porque no las entendía
demasiado bien. Le gustaba mancharse de polvo y cemento y, como decía él,
«bregar con la cuadrilla». No solía mantener más de dos o tres obras
simultáneas y en todas se pringaba cuando hacía falta. Su empresa era
pequeña pero rentable. No era barato, pero trabajaba bien y era cumplidor,
una virtud divina y muy rara en su gremio. Hacía años que había desistido de
entrar en guerra con los profesionales marroquíes que cruzaban la frontera a
diario, sin estar dados de alta en la Seguridad Social, ofreciendo precios
irrisorios. Si los clientes querían arriesgarse a un trabajo mal hecho o a ser
pillados por una inspección de trabajo, allá ellos. Con sus tarifas, su buen
hacer y su reputación, Fernando Jiménez tiraba bien del carro de su empresa.
Esa mañana, Jiménez y sus hijos llegaron a la Iglesia de San Jorge
alrededor de las ocho. Los pintores les esperaban sentados en el suelo, junto a
la verja del jardín, donde los operarios de Parques y Jardines desbrozaban la
maleza para reemplazarla por setos frescos y árboles jóvenes. El padre Félix
observaba el ir y venir de los jardineros desde la puerta de la iglesia. Jiménez
intercambió unas palabras de saludo con él y le explicó el plan de hoy.
—He traído un andamio en el coche —dijo, refiriéndose a su pick-up
Piaggio—. Le diré a los pintores que lo vayan montando mientras traemos el
otro. Hasta esta tarde o mañana no nos liaremos con la parte de fuera, pero
hoy empezaremos con la trastienda. ¡Abdel, ven aquí!
Abdel, un joven alto, rapado y poco agraciado, se presentó ante ellos
esbozando una sonrisa caballuna a la que solo le faltó un relincho. Vestía un
mono con tantas salpicaduras de pintura que era imposible adivinar su color
original. Dejó en el suelo un par de capazos llenos de brochas, trapos, latas de
disolvente, espátulas y demás trastos de pintar. Le estrechó la mano al
sacerdote para llevársela luego al corazón.
Página 115