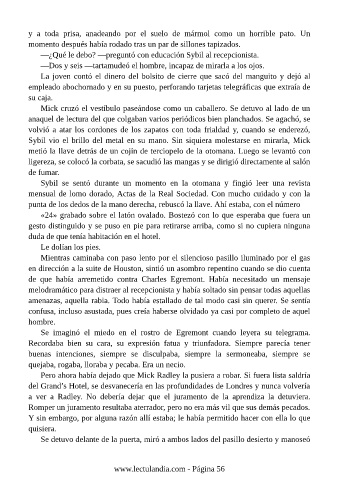Page 56 - La máquina diferencial
P. 56
y a toda prisa, anadeando por el suelo de mármol como un horrible pato. Un
momento después había rodado tras un par de sillones tapizados.
—¿Qué le debo? —preguntó con educación Sybil al recepcionista.
—Dos y seis —tartamudeó el hombre, incapaz de mirarla a los ojos.
La joven contó el dinero del bolsito de cierre que sacó del manguito y dejó al
empleado abochornado y en su puesto, perforando tarjetas telegráficas que extraía de
su caja.
Mick cruzó el vestíbulo paseándose como un caballero. Se detuvo al lado de un
anaquel de lectura del que colgaban varios periódicos bien planchados. Se agachó, se
volvió a atar los cordones de los zapatos con toda frialdad y, cuando se enderezó,
Sybil vio el brillo del metal en su mano. Sin siquiera molestarse en mirarla, Mick
metió la llave detrás de un cojín de terciopelo de la otomana. Luego se levantó con
ligereza, se colocó la corbata, se sacudió las mangas y se dirigió directamente al salón
de fumar.
Sybil se sentó durante un momento en la otomana y fingió leer una revista
mensual de lomo dorado, Actas de la Real Sociedad. Con mucho cuidado y con la
punta de los dedos de la mano derecha, rebuscó la llave. Ahí estaba, con el número
«24» grabado sobre el latón ovalado. Bostezó con lo que esperaba que fuera un
gesto distinguido y se puso en pie para retirarse arriba, como si no cupiera ninguna
duda de que tenía habitación en el hotel.
Le dolían los pies.
Mientras caminaba con paso lento por el silencioso pasillo iluminado por el gas
en dirección a la suite de Houston, sintió un asombro repentino cuando se dio cuenta
de que había arremetido contra Charles Egremont. Había necesitado un mensaje
melodramático para distraer al recepcionista y había soltado sin pensar todas aquellas
amenazas, aquella rabia. Todo había estallado de tal modo casi sin querer. Se sentía
confusa, incluso asustada, pues creía haberse olvidado ya casi por completo de aquel
hombre.
Se imaginó el miedo en el rostro de Egremont cuando leyera su telegrama.
Recordaba bien su cara, su expresión fatua y triunfadora. Siempre parecía tener
buenas intenciones, siempre se disculpaba, siempre la sermoneaba, siempre se
quejaba, rogaba, lloraba y pecaba. Era un necio.
Pero ahora había dejado que Mick Radley la pusiera a robar. Si fuera lista saldría
del Grand’s Hotel, se desvanecería en las profundidades de Londres y nunca volvería
a ver a Radley. No debería dejar que el juramento de la aprendiza la detuviera.
Romper un juramento resultaba aterrador, pero no era más vil que sus demás pecados.
Y sin embargo, por alguna razón allí estaba; le había permitido hacer con ella lo que
quisiera.
Se detuvo delante de la puerta, miró a ambos lados del pasillo desierto y manoseó
www.lectulandia.com - Página 56