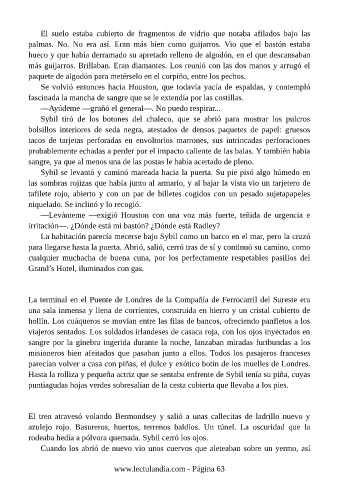Page 63 - La máquina diferencial
P. 63
El suelo estaba cubierto de fragmentos de vidrio que notaba afilados bajo las
palmas. No. No era así. Eran más bien como guijarros. Vio que el bastón estaba
hueco y que había derramado su apretado relleno de algodón, en el que descansaban
más guijarros. Brillaban. Eran diamantes. Los reunió con las dos manos y arrugó el
paquete de algodón para metérselo en el corpiño, entre los pechos.
Se volvió entonces hacia Houston, que todavía yacía de espaldas, y contempló
fascinada la mancha de sangre que se le extendía por las costillas.
—Ayúdeme —gruñó el general—. No puedo respirar...
Sybil tiró de los botones del chaleco, que se abrió para mostrar los pulcros
bolsillos interiores de seda negra, atestados de densos paquetes de papel: gruesos
tacos de tarjetas perforadas en envoltorios marrones, sus intrincadas perforaciones
probablemente echadas a perder por el impacto caliente de las balas. Y también había
sangre, ya que al menos una de las postas le había acertado de pleno.
Sybil se levantó y caminó mareada hacia la puerta. Su pie pisó algo húmedo en
las sombras rojizas que había junto al armario, y al bajar la vista vio un tarjetero de
tafilete rojo, abierto y con un par de billetes cogidos con un pesado sujetapapeles
niquelado. Se inclinó y lo recogió.
—Levánteme —exigió Houston con una voz más fuerte, teñida de urgencia e
irritación—. ¿Dónde está mi bastón? ¿Dónde está Radley?
La habitación parecía mecerse bajo Sybil como un barco en el mar, pero la cruzó
para llegarse hasta la puerta. Abrió, salió, cerró tras de sí y continuó su camino, como
cualquier muchacha de buena cuna, por los perfectamente respetables pasillos del
Grand’s Hotel, iluminados con gas.
La terminal en el Puente de Londres de la Compañía de Ferrocarril del Sureste era
una sala inmensa y llena de corrientes, construida en hierro y un cristal cubierto de
hollín. Los cuáqueros se movían entre las filas de bancos, ofreciendo panfletos a los
viajeros sentados. Los soldados irlandeses de casaca roja, con los ojos inyectados en
sangre por la ginebra ingerida durante la noche, lanzaban miradas furibundas a los
misioneros bien afeitados que pasaban junto a ellos. Todos los pasajeros franceses
parecían volver a casa con piñas, el dulce y exótico botín de los muelles de Londres.
Hasta la rolliza y pequeña actriz que se sentaba enfrente de Sybil tenía su piña, cuyas
puntiagudas hojas verdes sobresalían de la cesta cubierta que llevaba a los pies.
El tren atravesó volando Bermondsey y salió a unas callecitas de ladrillo nuevo y
azulejo rojo. Basureros, huertos, terrenos baldíos. Un túnel. La oscuridad que la
rodeaba hedía a pólvora quemada. Sybil cerró los ojos.
Cuando los abrió de nuevo vio unos cuervos que aleteaban sobre un yermo, así
www.lectulandia.com - Página 63