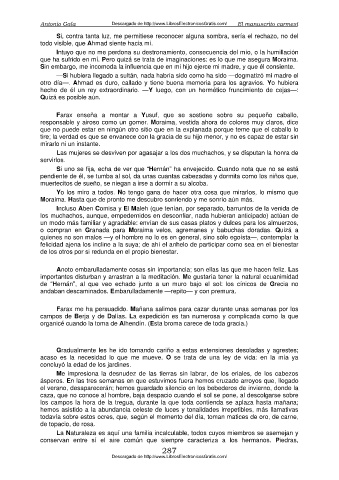Page 287 - El manuscrito Carmesi
P. 287
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
Si, contra tanta luz, me permitiese reconocer alguna sombra, sería el rechazo, no del
todo visible, que Ahmad siente hacia mí.
Intuyo que no me perdona su destronamiento, consecuencia del mío, o la humillación
que ha sufrido en mí. Pero quizá se trata de imaginaciones: es lo que me asegura Moraima.
Sin embargo, me incomoda la influencia que en mi hijo ejerce mi madre, y que él consiente.
—Si hubiera llegado a sultán, nada habría sido como ha sido —dogmatizó mi madre el
otro día—. Ahmad es duro, callado y tiene buena memoria para los agravios. Yo hubiera
hecho de él un rey extraordinario. —Y luego, con un hermético fruncimiento de cejas—:
Quizá es posible aún.
Farax enseña a montar a Yusuf, que se sostiene sobre su pequeño caballo,
responsable y airoso como un gomer. Moraima, vestida ahora de colores muy claros, dice
que no puede estar en ningún otro sitio que en la explanada porque teme que el caballo lo
tire; la verdad es que se envanece con la gracia de su hijo menor, y no es capaz de estar sin
mirarlo ni un instante.
Las mujeres se desviven por agasajar a los dos muchachos, y se disputan la honra de
servirlos.
Si uno se fija, echa de ver que “Hernán” ha envejecido. Cuando nota que no se está
pendiente de él, se tumba al sol, da unas cuantas cabezadas y dormita como los niños que,
muertecitos de sueño, se niegan a irse a dormir a su alcoba.
Yo los miro a todos. No tengo gana de hacer otra cosa que mirarlos, lo mismo que
Moraima. Hasta que de pronto me descubro sonriendo y me sonrío aún más.
Incluso Aben Comisa y El Maleh (que tenían, por separado, barruntos de la venida de
los muchachos, aunque, empedernidos en desconfiar, nada hubieran anticipado) actúan de
un modo más familiar y agradable: envían de sus casas platos y dulces para los almuerzos,
o compran en Granada para Moraima velos, agremanes y babuchas doradas. Quizá a
quienes no son malos —y el hombre no lo es en general, sino sólo egoísta—, contemplar la
felicidad ajena los incline a la suya; de ahí el anhelo de participar como sea en el bienestar
de los otros por si redunda en el propio bienestar.
Anoto embarulladamente cosas sin importancia; son ellas las que me hacen feliz. Las
importantes disturban y arrastran a la meditación. Me gustaría tener la natural ecuanimidad
de “Hernán”, al que veo echado junto a un muro bajo el sol: los cínicos de Grecia no
andaban descaminados. Embarulladamente —repito— y con premura.
Farax me ha persuadido. Mañana salimos para cazar durante unas semanas por los
campos de Berja y de Dalías. La expedición es tan numerosa y complicada como la que
organicé cuando la toma de Alhendín. (Esta broma carece de toda gracia.)
Gradualmente les he ido tomando cariño a estas extensiones desoladas y agrestes;
acaso es la necesidad lo que me mueve. O se trata de una ley de vida: en la mía ya
concluyó la edad de los jardines.
Me impresiona la desnudez de las tierras sin labrar, de los eriales, de los cabezos
ásperos. En las tres semanas en que estuvimos fuera hemos cruzado arroyos que, llegado
el verano, desaparecerán; hemos guardado silencio en los bebederos de invierno, donde la
caza, que no conoce al hombre, baja despacio cuando el sol se pone, al descolgarse sobre
los campos la hora de la tregua, durante la que toda contienda se aplaza hasta mañana;
hemos asistido a la abundancia celeste de luces y tonalidades irrepetibles, más llamativas
todavía sobre estos ocres, que, según el momento del día, toman matices de oro, de carne,
de topacio, de rosa.
La Naturaleza es aquí una familia incalculable, todos cuyos miembros se asemejan y
conservan entre sí el aire común que siempre caracteriza a los hermanos. Piedras,
287
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/