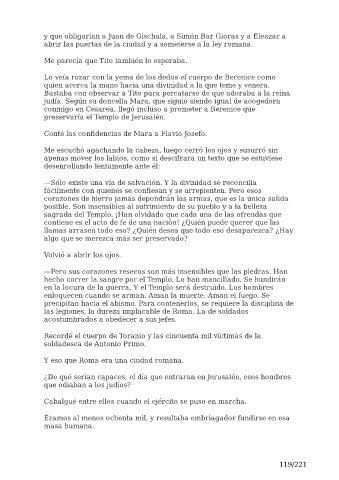Page 119 - Tito - El martirio de los judíos
P. 119
y que obligarían a Juan de Gischala, a Simón Bar Gioras y a Eleazar a
abrir las puertas de la ciudad y a someterse a la ley romana.
Me parecía que Tito también lo esperaba.
Lo veía rozar con la yema de los dedos el cuerpo de Berenice como
quien acerca la mano hacia una divinidad a la que teme y venera.
Bastaba con observar a Tito para percatarse de que adoraba a la reina
judía. Según su doncella Mara, que siguió siendo igual de acogedora
conmigo en Cesarea, llegó incluso a prometer a Berenice que
preservaría el Templo de Jerusalén.
Conté las confidencias de Mara a Flavio Josefo.
Me escuchó agachando la cabeza, luego cerró los ojos y susurró sin
apenas mover los labios, como si descifrara un texto que se estuviese
desenrollando lentamente ante él:
—Sólo existe una vía de salvación. Y la divinidad se reconcilia
fácilmente con quienes se confiesan y se arrepienten. Pero esos
corazones de hierro jamás depondrán las armas, que es la única salida
posible. Son insensibles al sufrimiento de su pueblo y a la belleza
sagrada del Templo. ¡Han olvidado que cada una de las ofrendas que
contiene es el acto de fe de una nación! ¿Quién puede querer que las
llamas arrasen todo eso? ¿Quién desea que todo eso desaparezca? ¿Hay
algo que se merezca más ser preservado?
Volvió a abrir los ojos.
—Pero sus corazones resecos son más insensibles que las piedras. Han
hecho correr la sangre por el Templo. Lo han mancillado. Se hundirán
en la locura de la guerra. Y el Templo será destruido. Los hombres
enloquecen cuando se arman. Aman la muerte. Aman el fuego. Se
precipitan hacia el abismo. Para contenerlos, se requiere la disciplina de
las legiones, la dureza implacable de Roma. La de soldados
acostumbrados a obedecer a sus jefes.
Recordé el cuerpo de Toranio y las cincuenta mil víctimas de la
soldadesca de Antonio Primo.
Y eso que Roma era una ciudad romana.
¿De qué serían capaces, el día que entraran en Jerusalén, esos hombres
que odiaban a los judíos?
Cabalgué entre ellos cuando el ejército se puso en marcha.
Éramos al menos ochenta mil, y resultaba embriagador fundirse en esa
masa humana.
119/221