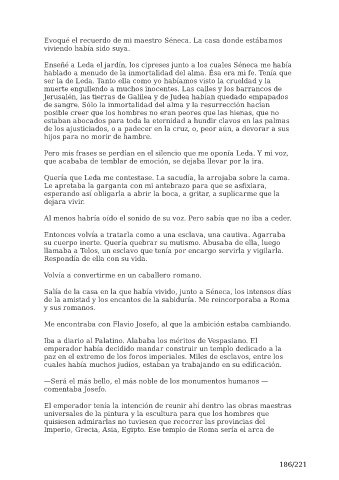Page 186 - Tito - El martirio de los judíos
P. 186
Evoqué el recuerdo de mi maestro Séneca. La casa donde estábamos
viviendo había sido suya.
Enseñé a Leda el jardín, los cipreses junto a los cuales Séneca me había
hablado a menudo de la inmortalidad del alma. Ésa era mi fe. Tenía que
ser la de Leda. Tanto ella como yo habíamos visto la crueldad y la
muerte engullendo a muchos inocentes. Las calles y los barrancos de
Jerusalén, las tierras de Galilea y de Judea habían quedado empapados
de sangre. Sólo la inmortalidad del alma y la resurrección hacían
posible creer que los hombres no eran peores que las hienas, que no
estaban abocados para toda la eternidad a hundir clavos en las palmas
de los ajusticiados, o a padecer en la cruz, o, peor aún, a devorar a sus
hijos para no morir de hambre.
Pero mis frases se perdían en el silencio que me oponía Leda. Y mi voz,
que acababa de temblar de emoción, se dejaba llevar por la ira.
Quería que Leda me contestase. La sacudía, la arrojaba sobre la cama.
Le apretaba la garganta con mi antebrazo para que se asfixiara,
esperando así obligarla a abrir la boca, a gritar, a suplicarme que la
dejara vivir.
Al menos habría oído el sonido de su voz. Pero sabía que no iba a ceder.
Entonces volvía a tratarla como a una esclava, una cautiva. Agarraba
su cuerpo inerte. Quería quebrar su mutismo. Abusaba de ella, luego
llamaba a Telos, un esclavo que tenía por encargo servirla y vigilarla.
Respondía de ella con su vida.
Volvía a convertirme en un caballero romano.
Salía de la casa en la que había vivido, junto a Séneca, los intensos días
de la amistad y los encantos de la sabiduría. Me reincorporaba a Roma
y sus romanos.
Me encontraba con Flavio Josefo, al que la ambición estaba cambiando.
Iba a diario al Palatino. Alababa los méritos de Vespasiano. El
emperador había decidido mandar construir un templo dedicado a la
paz en el extremo de los foros imperiales. Miles de esclavos, entre los
cuales había muchos judíos, estaban ya trabajando en su edificación.
—Será el más bello, el más noble de los monumentos humanos —
comentaba Josefo.
El emperador tenía la intención de reunir ahí dentro las obras maestras
universales de la pintura y la escultura para que los hombres que
quisiesen admirarlas no tuviesen que recorrer las provincias del
Imperio, Grecia, Asia, Egipto. Ese templo de Roma sería el arca de
186/221