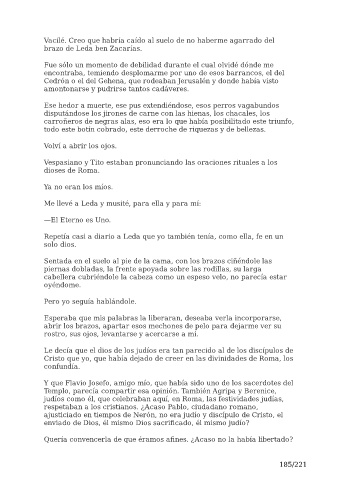Page 185 - Tito - El martirio de los judíos
P. 185
Vacilé. Creo que habría caído al suelo de no haberme agarrado del
brazo de Leda ben Zacarías.
Fue sólo un momento de debilidad durante el cual olvidé dónde me
encontraba, temiendo desplomarme por uno de esos barrancos, el del
Cedrón o el del Gehena, que rodeaban Jerusalén y donde había visto
amontonarse y pudrirse tantos cadáveres.
Ese hedor a muerte, ese pus extendiéndose, esos perros vagabundos
disputándose los jirones de carne con las hienas, los chacales, los
carroñeros de negras alas, eso era lo que había posibilitado este triunfo,
todo este botín cobrado, este derroche de riquezas y de bellezas.
Volví a abrir los ojos.
Vespasiano y Tito estaban pronunciando las oraciones rituales a los
dioses de Roma.
Ya no eran los míos.
Me llevé a Leda y musité, para ella y para mí:
—El Eterno es Uno.
Repetía casi a diario a Leda que yo también tenía, como ella, fe en un
solo dios.
Sentada en el suelo al pie de la cama, con los brazos ciñéndole las
piernas dobladas, la frente apoyada sobre las rodillas, su larga
cabellera cubriéndole la cabeza como un espeso velo, no parecía estar
oyéndome.
Pero yo seguía hablándole.
Esperaba que mis palabras la liberaran, deseaba verla incorporarse,
abrir los brazos, apartar esos mechones de pelo para dejarme ver su
rostro, sus ojos, levantarse y acercarse a mí.
Le decía que el dios de los judíos era tan parecido al de los discípulos de
Cristo que yo, que había dejado de creer en las divinidades de Roma, los
confundía.
Y que Flavio Josefo, amigo mío, que había sido uno de los sacerdotes del
Templo, parecía compartir esa opinión. También Agripa y Berenice,
judíos como él, que celebraban aquí, en Roma, las festividades judías,
respetaban a los cristianos. ¿Acaso Pablo, ciudadano romano,
ajusticiado en tiempos de Nerón, no era judío y discípulo de Cristo, el
enviado de Dios, él mismo Dios sacrificado, él mismo judío?
Quería convencerla de que éramos afines. ¿Acaso no la había libertado?
185/221