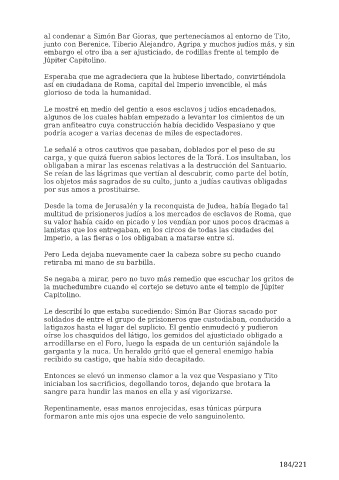Page 184 - Tito - El martirio de los judíos
P. 184
al condenar a Simón Bar Gioras, que pertenecíamos al entorno de Tito,
junto con Berenice, Tiberio Alejandro, Agripa y muchos judíos más, y sin
embargo el otro iba a ser ajusticiado, de rodillas frente al templo de
Júpiter Capitolino.
Esperaba que me agradeciera que la hubiese libertado, convirtiéndola
así en ciudadana de Roma, capital del Imperio invencible, el más
glorioso de toda la humanidad.
Le mostré en medio del gentío a esos esclavos j udíos encadenados,
algunos de los cuales habían empezado a levantar los cimientos de un
gran anfiteatro cuya construcción había decidido Vespasiano y que
podría acoger a varias decenas de miles de espectadores.
Le señalé a otros cautivos que pasaban, doblados por el peso de su
carga, y que quizá fueron sabios lectores de la Torá. Los insultaban, los
obligaban a mirar las escenas relativas a la destrucción del Santuario.
Se reían de las lágrimas que vertían al descubrir, como parte del botín,
los objetos más sagrados de su culto, junto a judías cautivas obligadas
por sus amos a prostituirse.
Desde la toma de Jerusalén y la reconquista de Judea, había llegado tal
multitud de prisioneros judíos a los mercados de esclavos de Roma, que
su valor había caído en picado y los vendían por unos pocos dracmas a
lanistas que los entregaban, en los circos de todas las ciudades del
Imperio, a las fieras o los obligaban a matarse entre sí.
Pero Leda dejaba nuevamente caer la cabeza sobre su pecho cuando
retiraba mi mano de su barbilla.
Se negaba a mirar, pero no tuvo más remedio que escuchar los gritos de
la muchedumbre cuando el cortejo se detuvo ante el templo de Júpiter
Capitolino.
Le describí lo que estaba sucediendo: Simón Bar Gioras sacado por
soldados de entre el grupo de prisioneros que custodiaban, conducido a
latigazos hasta el lugar del suplicio. El gentío enmudeció y pudieron
oírse los chasquidos del látigo, los gemidos del ajusticiado obligado a
arrodillarse en el Foro, luego la espada de un centurión sajándole la
garganta y la nuca. Un heraldo gritó que el general enemigo había
recibido su castigo, que había sido decapitado.
Entonces se elevó un inmenso clamor a la vez que Vespasiano y Tito
iniciaban los sacrificios, degollando toros, dejando que brotara la
sangre para hundir las manos en ella y así vigorizarse.
Repentinamente, esas manos enrojecidas, esas túnicas púrpura
formaron ante mis ojos una especie de velo sanguinolento.
184/221