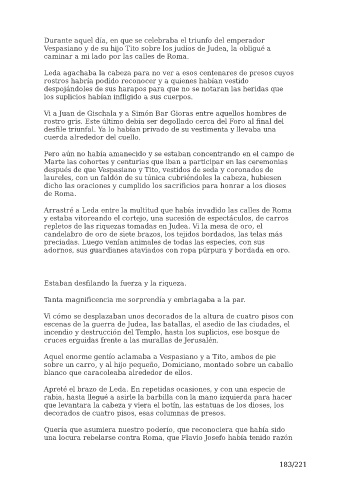Page 183 - Tito - El martirio de los judíos
P. 183
Durante aquel día, en que se celebraba el triunfo del emperador
Vespasiano y de su hijo Tito sobre los judíos de Judea, la obligué a
caminar a mi lado por las calles de Roma.
Leda agachaba la cabeza para no ver a esos centenares de presos cuyos
rostros habría podido reconocer y a quienes habían vestido
despojándoles de sus harapos para que no se notaran las heridas que
los suplicios habían infligido a sus cuerpos.
Vi a Juan de Gischala y a Simón Bar Gioras entre aquellos hombres de
rostro gris. Este último debía ser degollado cerca del Foro al final del
desfile triunfal. Ya lo habían privado de su vestimenta y llevaba una
cuerda alrededor del cuello.
Pero aún no había amanecido y se estaban concentrando en el campo de
Marte las cohortes y centurias que iban a participar en las ceremonias
después de que Vespasiano y Tito, vestidos de seda y coronados de
laureles, con un faldón de su túnica cubriéndoles la cabeza, hubiesen
dicho las oraciones y cumplido los sacrificios para honrar a los dioses
de Roma.
Arrastré a Leda entre la multitud que había invadido las calles de Roma
y estaba vitoreando el cortejo, una sucesión de espectáculos, de carros
repletos de las riquezas tomadas en Judea. Vi la mesa de oro, el
candelabro de oro de siete brazos, los tejidos bordados, las telas más
preciadas. Luego venían animales de todas las especies, con sus
adornos, sus guardianes ataviados con ropa púrpura y bordada en oro.
Estaban desfilando la fuerza y la riqueza.
Tanta magnificencia me sorprendía y embriagaba a la par.
Vi cómo se desplazaban unos decorados de la altura de cuatro pisos con
escenas de la guerra de Judea, las batallas, el asedio de las ciudades, el
incendio y destrucción del Templo, hasta los suplicios, ese bosque de
cruces erguidas frente a las murallas de Jerusalén.
Aquel enorme gentío aclamaba a Vespasiano y a Tito, ambos de pie
sobre un carro, y al hijo pequeño, Domiciano, montado sobre un caballo
blanco que caracoleaba alrededor de ellos.
Apreté el brazo de Leda. En repetidas ocasiones, y con una especie de
rabia, hasta llegué a asirle la barbilla con la mano izquierda para hacer
que levantara la cabeza y viera el botín, las estatuas de los dioses, los
decorados de cuatro pisos, esas columnas de presos.
Quería que asumiera nuestro poderío, que reconociera que había sido
una locura rebelarse contra Roma, que Flavio Josefo había tenido razón
183/221