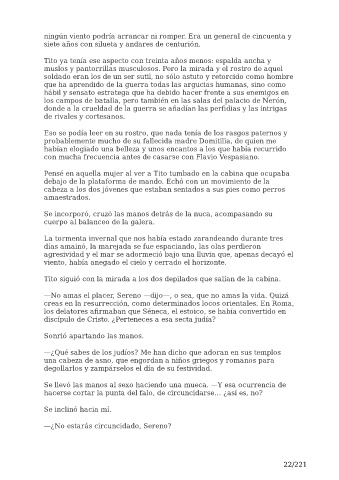Page 22 - Tito - El martirio de los judíos
P. 22
ningún viento podría arrancar ni romper. Era un general de cincuenta y
siete años con silueta y andares de centurión.
Tito ya tenía ese aspecto con treinta años menos: espalda ancha y
muslos y pantorrillas musculosos. Pero la mirada y el rostro de aquel
soldado eran los de un ser sutil, no sólo astuto y retorcido como hombre
que ha aprendido de la guerra todas las argucias humanas, sino como
hábil y sensato estratega que ha debido hacer frente a sus enemigos en
los campos de batalla, pero también en las salas del palacio de Nerón,
donde a la crueldad de la guerra se añadían las perfidias y las intrigas
de rivales y cortesanos.
Eso se podía leer en su rostro, que nada tenía de los rasgos paternos y
probablemente mucho de su fallecida madre Domitilia, de quien me
habían elogiado una belleza y unos encantos a los que había recurrido
con mucha frecuencia antes de casarse con Flavio Vespasiano.
Pensé en aquella mujer al ver a Tito tumbado en la cabina que ocupaba
debajo de la plataforma de mando. Echó con un movimiento de la
cabeza a los dos jóvenes que estaban sentados a sus pies como perros
amaestrados.
Se incorporó, cruzó las manos detrás de la nuca, acompasando su
cuerpo al balanceo de la galera.
La tormenta invernal que nos había estado zarandeando durante tres
días amainó, la marejada se fue espaciando, las olas perdieron
agresividad y el mar se adormeció bajo una lluvia que, apenas decayó el
viento, había anegado el cielo y cerrado el horizonte.
Tito siguió con la mirada a los dos depilados que salían de la cabina.
—No amas el placer, Sereno —dijo—, o sea, que no amas la vida. Quizá
creas en la resurrección, como determinados locos orientales. En Roma,
los delatores afirmaban que Séneca, el estoico, se había convertido en
discípulo de Cristo. ¿Perteneces a esa secta judía?
Sonrió apartando las manos.
—¿Qué sabes de los judíos? Me han dicho que adoran en sus templos
una cabeza de asno, que engordan a niños griegos y romanos para
degollarlos y zampárselos el día de su festividad.
Se llevó las manos al sexo haciendo una mueca. —Y esa ocurrencia de
hacerse cortar la punta del falo, de circuncidarse… ¿así es, no?
Se inclinó hacia mí.
—¿No estarás circuncidado, Sereno?
22/221