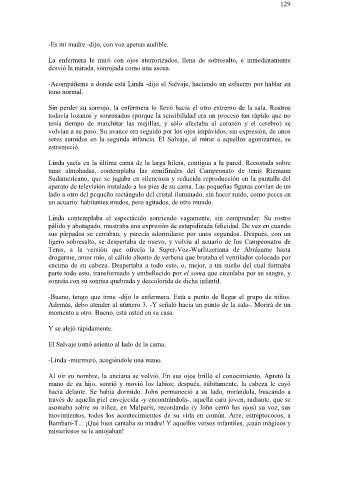Page 129 - Aldous Huxley
P. 129
129
-Es mi madre -dijo, con voz apenas audible.
La enfermera le miró con ojos aterrorizados, llena de sobresalto, e inmediatamente
desvió la mirada, sonrojada como una ascua.
-Acompáñeme a donde está Linda -dijo el Salvaje, haciendo un esfuerzo por hablar en
tono normal.
Sin perder su sonrojo, la enfermera lo llevó hacia el otro extremo de la sala. Rostros
todavía lozanos y sonrosados (porque la sensibilidad era un proceso tan rápido que no
tenía tiempo de marchitar las mejillas, y sólo afectaba al corazón y el cerebro) se
volvían a su paso. Su avance era seguido por los ojos impávidos, sin expresión, de unos
seres sumidos en la segunda infancia. El Salvaje, al mirar a aquellos agonizantes, se
estremeció.
Linda yacía en la última cama de la larga hilera, contigua a la pared. Recostada sobre
unas almohadas, contemplaba las semifinales del Campeonato de tenis Riemann
Sudamericano, que se jugaba en silenciosa y reducida reproducción en la pantalla del
aparato de televisión instalado a los pies de su cama. Las pequeñas figuras corrían de un
lado a otro del pequeño rectángulo del cristal iluminado, sin hacer ruido, como peces en
un acuario: habitantes mudos, pero agitados, de otro mundo.
Linda contemplaba el espectáculo sonriendo vagamente, sin comprender. Su rostro
pálido y abotagado, mostraba una expresión de estupidizada felicidad. De vez en cuando
sus párpados se cerraban, y parecía adormilarse por unos segundos. Después, con un
ligero sobresalto, se despertaba de nuevo, y volvía al acuario de Ios Campeonatos de
Tenis, a la versión que ofrecía la Super-Voz-Wurlitzeriana de Abrázame hasta
drogarme, amor mío, al cálido aliento de verbena que brotaba el ventilador colocado por
encima de su cabeza. Despertaba a todo esto, o, mejor, a un sueño del cual formaba
parte todo esto, transformado y embellecido por el soma que circulaba por su sangre, y
sonreía con su sonrisa quebrada y descolorida de dicha infantil.
-Bueno, tengo que irme -dijo la enfermera. Está a punto de llegar el grupo de niños.
Además, debo atender al número 3. -Y señaló hacia un punto de la sala-. Morirá de un
momento a otro. Bueno, está usted en su casa.
Y se alejó rápidamente.
El Salvaje tomó asiento al lado de la cama.
-Linda -murmuró, acogiéndole una mano.
Al oír su nombre, la anciana se volvió. En sus ojos brilló el conocimiento. Apretó la
mano de su hijo, sonrió y movió los labios; después, súbitamente, la cabeza le cayó
hacia delante. Se había dormido. John permaneció a su lado, mirándola, buscando a
través de aquella piel envejecida -y encontrándola-, aquella cara joven, radiante, que se
asomaba sobre su niñez, en Malparís, recordando (y John cerró los ojos) su voz, sus
movimientos, todos los acontecimientos de su vida en común. Arre, estreptococos, a
Bambari-T... ¡Qué bien cantaba su madre! Y aquellos versos infantiles, ¡cuán mágicos y
misteriosos se le antojaban!