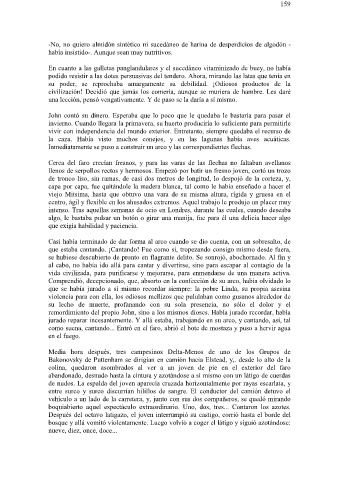Page 159 - Aldous Huxley
P. 159
159
-No, no quiero almidón sintético ni sucedáneo de harina de desperdicios de algodón -
había insistido-. Aunque sean muy nutritivos.
En cuanto a las galletas panglandulares y el sucedáneo vitaminizado de buey, no había
podido resistir a las dotes persuasivas del tendero. Ahora, mirando las latas que tenía en
su poder, se reprochaba amargamente su debilidad. ¡Odiosos productos de la
civilización! Decidió que jamás los comería, aunque se muriera de hambre. Les daré
una lección, pensó vengativamente. Y de paso se la daría a sí mismo.
John contó su dinero. Esperaba que lo poco que le quedaba le bastaría para pasar el
invierno. Cuando llegara la primavera, su huerto produciría lo suficiente para permitirle
vivir con independencia del mundo exterior. Entretanto, siempre quedaba el recurso de
la caza. Había visto muchos conejos, y en las lagunas había aves acuáticas.
Inmediatamente se puso a construir un arco y las correspondientes flechas.
Cerca del faro crecían fresnos, y para las varas de las flechas no faltaban avellanos
llenos de serpollos rectos y hermosos. Empezó por batir un fresno joven, cortó un trozo
de tronco liso, sin ramas, de casi dos metros de longitud, lo despojó de la corteza, y,
capa por capa, fue quitándole la madera blanca, tal como le había enseñado a hacer el
viejo Mitsima, hasta que obtuvo una vara de su misma altura, rígida y gruesa en el
centro, ágil y flexible en los ahusados extremos. Aquel trabajo le produjo un placer muy
intenso. Tras aquellas semanas de ocio en Londres, durante las cuales, cuando deseaba
algo, le bastaba pulsar un botón o girar una manija, fue para él una delicia hacer algo
que exigía habilidad y paciencia.
Casi había terminado de dar forma al arco cuando se dio cuenta, con un sobresalto, de
que estaba cantando. ¡Cantando! Fue como si, tropezando consigo mismo desde fuera,
se hubiese descubierto de pronto en flagrante delito. Se sonrojó, abochornado. Al fin y
al cabo, no había ido allá para cantar y divertirse, sino para escapar al contagio de la
vida civilizada, para purificarse y mejorarse, para enmendarse de una manera activa.
Comprendió, decepcionado, que, absorto en la confección de su arco, había olvidado lo
que se había jurado a sí mismo recordar siempre: la pobre Linda, su propia asesina
violencia para con ella, los odiosos mellizos que pululaban como gusanos alrededor de
su lecho de muerte, profanando con su sola presencia, no sólo el dolor y el
remordimiento del propio John, sino a los mismos dioses. Había jurado recordar, había
jurado reparar incesantemente. Y allá estaba, trabajando en su arco, y cantando, así, tal
como suena, cantando... Entró en el faro, abrió el bote de mostaza y puso a hervir agua
en el fuego.
Media hora después, tres campesinos Delta-Menos de uno de los Grupos de
Bakonovsky de Puttenham se dirigían en camión hacia Elstead, y,. desde lo alto de la
colina, quedaron asombrados al ver a un joven de pie en el exterior del faro
abandonado, desnudo hasta la cintura y azotándose a sí mismo con un látigo de cuerdas
de nudos. La espalda del joven aparecía cruzada horizontalmente por rayas escarlata, y
entre surco y surco discurrían hilillos de sangre. El conductor del camión detuvo el
vehículo a un lado de la carretera, y, junto con sus dos compañeros, se quedó mirando
boquiabierto aquel espectáculo extraordinario. Uno, dos, tres... Contaron los azotes.
Después del octavo latigazo, el joven interrumpió su castigo, corrió hasta el borde del
bosque y allá vomitó violentamente. Luego volvió a coger el látigo y siguió azotándose:
nueve, diez, once, doce...