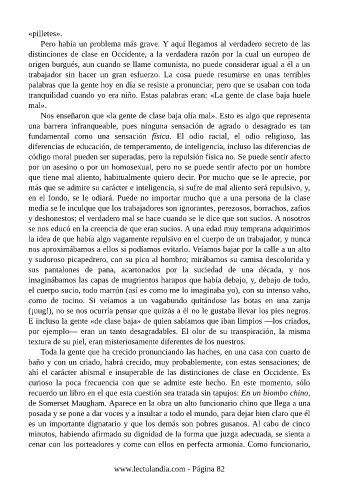Page 82 - El camino de Wigan Pier
P. 82
«pilletes».
Pero había un problema más grave. Y aquí llegamos al verdadero secreto de las
distinciones de clase en Occidente, a la verdadera razón por la cual un europeo de
origen burgués, aun cuando se llame comunista, no puede considerar igual a él a un
trabajador sin hacer un gran esfuerzo. La cosa puede resumirse en unas terribles
palabras que la gente hoy en día se resiste a pronunciar, pero que se usaban con toda
tranquilidad cuando yo era niño. Estas palabras eran: «La gente de clase baja huele
mal».
Nos enseñaron que «la gente de clase baja olía mal». Esto es algo que representa
una barrera infranqueable, pues ninguna sensación de agrado o desagrado es tan
fundamental como una sensación física. El odio racial, el odio religioso, las
diferencias de educación, de temperamento, de inteligencia, incluso las diferencias de
código moral pueden ser superadas, pero la repulsión física no. Se puede sentir afecto
por un asesino o por un homosexual, pero no se puede sentir afecto por un hombre
que tiene mal aliento, habitualmente quiero decir. Por mucho que se le aprecie, por
más que se admire su carácter e inteligencia, si sufre de mal aliento será repulsivo, y,
en el fondo, se le odiará. Puede no importar mucho que a una persona de la clase
media se le inculque que los trabajadores son ignorantes, perezosos, borrachos, zafios
y deshonestos; el verdadero mal se hace cuando se le dice que son sucios. A nosotros
se nos educó en la creencia de que eran sucios. A una edad muy temprana adquirimos
la idea de que había algo vagamente repulsivo en el cuerpo de un trabajador, y nunca
nos aproximábamos a ellos si podíamos evitarlo. Veíamos bajar por la calle a un alto
y sudoroso picapedrero, con su pico al hombro; mirábamos su camisa descolorida y
sus pantalones de pana, acartonados por la suciedad de una década, y nos
imaginábamos las capas de mugrientos harapos que había debajo, y, debajo de todo,
el cuerpo sucio, todo marrón (así es como me lo imaginaba yo), con su intenso vaho,
como de tocino. Si veíamos a un vagabundo quitándose las botas en una zanja
(¡uug!), no se nos ocurría pensar que quizás a él no le gustaba llevar los pies negros.
E incluso la gente «de clase baja» de quien sabíamos que iban limpios —los criados,
por ejemplo— eran un tanto desagradables. El olor de su transpiración, la misma
textura de su piel, eran misteriosamente diferentes de los nuestros.
Toda la gente que ha crecido pronunciando las haches, en una casa con cuarto de
baño y con un criado, habrá crecido, muy probablemente, con estas sensaciones; de
ahí el carácter abismal e insuperable de las distinciones de clase en Occidente. Es
curioso la poca frecuencia con que se admite este hecho. En este momento, sólo
recuerdo un libro en el que esta cuestión sea tratada sin tapujos: En un biombo chino,
de Somerset Maugham. Aparece en la obra un alto funcionario chino que llega a una
posada y se pone a dar voces y a insultar a todo el mundo, para dejar bien claro que él
es un importante dignatario y que los demás son pobres gusanos. Al cabo de cinco
minutos, habiendo afirmado su dignidad de la forma que juzga adecuada, se sienta a
cenar con los porteadores y come con ellos en perfecta armonía. Como funcionario,
www.lectulandia.com - Página 82