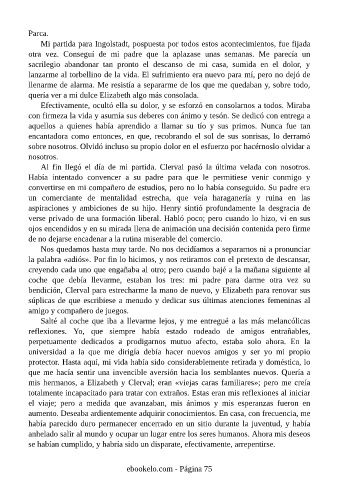Page 75 - Frankenstein, o el moderno Prometeo
P. 75
Parca.
Mi partida para Ingolstadt, pospuesta por todos estos acontecimientos, fue fijada
otra vez. Conseguí de mi padre que la aplazase unas semanas. Me parecía un
sacrilegio abandonar tan pronto el descanso de mi casa, sumida en el dolor, y
lanzarme al torbellino de la vida. El sufrimiento era nuevo para mí, pero no dejó de
llenarme de alarma. Me resistía a separarme de los que me quedaban y, sobre todo,
quería ver a mi dulce Elizabeth algo más consolada.
Efectivamente, ocultó ella su dolor, y se esforzó en consolarnos a todos. Miraba
con firmeza la vida y asumía sus deberes con ánimo y tesón. Se dedicó con entrega a
aquellos a quienes había aprendido a llamar su tío y sus primos. Nunca fue tan
encantadora como entonces, en que, recobrando el sol de sus sonrisas, lo derramó
sobre nosotros. Olvidó incluso su propio dolor en el esfuerzo por hacérnoslo olvidar a
nosotros.
Al fin llegó el día de mi partida. Clerval pasó la última velada con nosotros.
Había intentado convencer a su padre para que le permitiese venir conmigo y
convertirse en mi compañero de estudios, pero no lo había conseguido. Su padre era
un comerciante de mentalidad estrecha, que veía haraganería y ruina en las
aspiraciones y ambiciones de su hijo. Henry sintió profundamente la desgracia de
verse privado de una formación liberal. Habló poco; pero cuando lo hizo, vi en sus
ojos encendidos y en su mirada llena de animación una decisión contenida pero firme
de no dejarse encadenar a la rutina miserable del comercio.
Nos quedamos hasta muy tarde. No nos decidíamos a separarnos ni a pronunciar
la palabra «adiós». Por fin lo hicimos, y nos retiramos con el pretexto de descansar,
creyendo cada uno que engañaba al otro; pero cuando bajé a la mañana siguiente al
coche que debía llevarme, estaban los tres: mi padre para darme otra vez su
bendición, Clerval para estrecharme la mano de nuevo, y Elizabeth para renovar sus
súplicas de que escribiese a menudo y dedicar sus últimas atenciones femeninas al
amigo y compañero de juegos.
Salté al coche que iba a llevarme lejos, y me entregué a las más melancólicas
reflexiones. Yo, que siempre había estado rodeado de amigos entrañables,
perpetuamente dedicados a prodigarnos mutuo afecto, estaba solo ahora. En la
universidad a la que me dirigía debía hacer nuevos amigos y ser yo mi propio
protector. Hasta aquí, mi vida había sido considerablemente retirada y doméstica, lo
que me hacía sentir una invencible aversión hacia los semblantes nuevos. Quería a
mis hermanos, a Elizabeth y Clerval; eran «viejas caras familiares»; pero me creía
totalmente incapacitado para tratar con extraños. Estas eran mis reflexiones al iniciar
el viaje; pero a medida que avanzaban, mis ánimos y mis esperanzas fueron en
aumento. Deseaba ardientemente adquirir conocimientos. En casa, con frecuencia, me
había parecido duro permanecer encerrado en un sitio durante la juventud, y había
anhelado salir al mundo y ocupar un lugar entre los seres humanos. Ahora mis deseos
se habían cumplido, y habría sido un disparate, efectivamente, arrepentirse.
ebookelo.com - Página 75