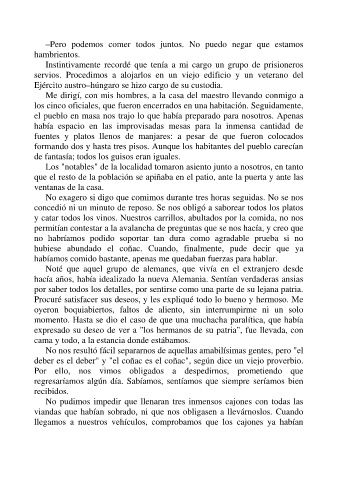Page 123 - Vive Peligrosamente
P. 123
–Pero podemos comer todos juntos. No puedo negar que estamos
hambrientos.
Instintivamente recordé que tenía a mi cargo un grupo de prisioneros
servios. Procedimos a alojarlos en un viejo edificio y un veterano del
Ejército austro–húngaro se hizo cargo de su custodia.
Me dirigí, con mis hombres, a la casa del maestro llevando conmigo a
los cinco oficiales, que fueron encerrados en una habitación. Seguidamente,
el pueblo en masa nos trajo lo que había preparado para nosotros. Apenas
había espacio en las improvisadas mesas para la inmensa cantidad de
fuentes y platos llenos de manjares: a pesar de que fueron colocados
formando dos y hasta tres pisos. Aunque los habitantes del pueblo carecían
de fantasía; todos los guisos eran iguales.
Los "notables" de la localidad tomaron asiento junto a nosotros, en tanto
que el resto de la población se apiñaba en el patio, ante la puerta y ante las
ventanas de la casa.
No exagero si digo que comimos durante tres horas seguidas. No se nos
concedió ni un minuto de reposo. Se nos obligó a saborear todos los platos
y catar todos los vinos. Nuestros carrillos, abultados por la comida, no nos
permitían contestar a la avalancha de preguntas que se nos hacía, y creo que
no habríamos podido soportar tan dura como agradable prueba si no
hubiese abundado el coñac. Cuando, finalmente, pude decir que ya
habíamos comido bastante, apenas me quedaban fuerzas para hablar.
Noté que aquel grupo de alemanes, que vivía en el extranjero desde
hacía años, había idealizado la nueva Alemania. Sentían verdaderas ansias
por saber todos los detalles, por sentirse como una parte de su lejana patria.
Procuré satisfacer sus deseos, y les expliqué todo lo bueno y hermoso. Me
oyeron boquiabiertos, faltos de aliento, sin interrumpirme ni un solo
momento. Hasta se dio el caso de que una muchacha paralítica, que había
expresado su deseo de ver a "los hermanos de su patria", fue llevada, con
cama y todo, a la estancia donde estábamos.
No nos resultó fácil separarnos de aquellas amabilísimas gentes, pero "el
deber es el deber" y "el coñac es el coñac", según dice un viejo proverbio.
Por ello, nos vimos obligados a despedirnos, prometiendo que
regresaríamos algún día. Sabíamos, sentíamos que siempre seríamos bien
recibidos.
No pudimos impedir que llenaran tres inmensos cajones con todas las
viandas que habían sobrado, ni que nos obligasen a llevárnoslos. Cuando
llegamos a nuestros vehículos, comprobamos que los cajones ya habían