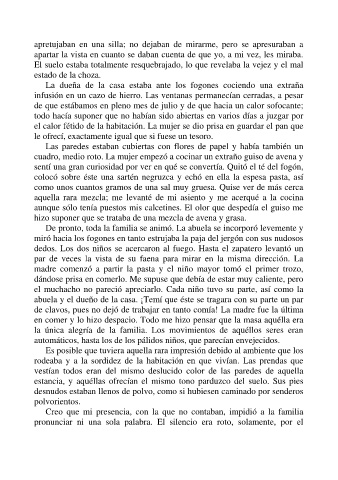Page 143 - Vive Peligrosamente
P. 143
apretujaban en una silla; no dejaban de mirarme, pero se apresuraban a
apartar la vista en cuanto se daban cuenta de que yo, a mi vez, les miraba.
El suelo estaba totalmente resquebrajado, lo que revelaba la vejez y el mal
estado de la choza.
La dueña de la casa estaba ante los fogones cociendo una extraña
infusión en un cazo de hierro. Las ventanas permanecían cerradas, a pesar
de que estábamos en pleno mes de julio y de que hacia un calor sofocante;
todo hacía suponer que no habían sido abiertas en varios días a juzgar por
el calor fétido de la habitación. La mujer se dio prisa en guardar el pan que
le ofrecí, exactamente igual que si fuese un tesoro.
Las paredes estaban cubiertas con flores de papel y había también un
cuadro, medio roto. La mujer empezó a cocinar un extraño guiso de avena y
sentí una gran curiosidad por ver en qué se convertía. Quitó el té del fogón,
colocó sobre éste una sartén negruzca y echó en ella la espesa pasta, así
como unos cuantos gramos de una sal muy gruesa. Quise ver de más cerca
aquella rara mezcla; me levanté de mi asiento y me acerqué a la cocina
aunque sólo tenía puestos mis calcetines. El olor que despedía el guiso me
hizo suponer que se trataba de una mezcla de avena y grasa.
De pronto, toda la familia se animó. La abuela se incorporó levemente y
miró hacia los fogones en tanto estrujaba la paja del jergón con sus nudosos
dedos. Los dos niños se acercaron al fuego. Hasta el zapatero levantó un
par de veces la vista de su faena para mirar en la misma dirección. La
madre comenzó a partir la pasta y el niño mayor tomó el primer trozo,
dándose prisa en comerlo. Me supuse que debía de estar muy caliente, pero
el muchacho no pareció apreciarlo. Cada niño tuvo su parte, así como la
abuela y el dueño de la casa. ¡Temí que éste se tragara con su parte un par
de clavos, pues no dejó de trabajar en tanto comía! La madre fue la última
en comer y lo hizo despacio. Todo me hizo pensar que la masa aquélla era
la única alegría de la familia. Los movimientos de aquéllos seres eran
automáticos, hasta los de los pálidos niños, que parecían envejecidos.
Es posible que tuviera aquella rara impresión debido al ambiente que los
rodeaba y a la sordidez de la habitación en que vivían. Las prendas que
vestían todos eran del mismo deslucido color de las paredes de aquella
estancia, y aquéllas ofrecían el mismo tono parduzco del suelo. Sus pies
desnudos estaban llenos de polvo, como si hubiesen caminado por senderos
polvorientos.
Creo que mi presencia, con la que no contaban, impidió a la familia
pronunciar ni una sola palabra. El silencio era roto, solamente, por el