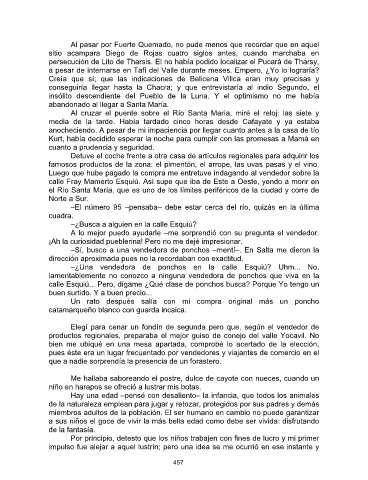Page 457 - El Misterio de Belicena Villca
P. 457
Al pasar por Fuerte Quemado, no pude menos que recordar que en aquel
sitio acampara Diego de Rojas cuatro siglos antes, cuando marchaba en
persecución de Lito de Tharsis. El no había podido localizar el Pucará de Tharsy,
a pesar de internarse en Tafí del Valle durante meses. Empero, ¿Yo lo lograría?
Creía que sí; que las indicaciones de Belicena Villca eran muy precisas y
conseguiría llegar hasta la Chacra; y que entrevistaría al indio Segundo, el
insólito descendiente del Pueblo de la Luna. Y el optimismo no me había
abandonado al llegar a Santa María.
Al cruzar el puente sobre el Río Santa María, miré el reloj: las siete y
media de la tarde. Había tardado cinco horas desde Cafayate y ya estaba
anocheciendo. A pesar de mi impaciencia por llegar cuanto antes a la casa de tío
Kurt, había decidido esperar la noche para cumplir con las promesas a Mamá en
cuanto a prudencia y seguridad.
Detuve el coche frente a otra casa de artículos regionales para adquirir los
famosos productos de la zona: el pimentón, el arrope, las uvas pasas y el vino.
Luego que hube pagado la compra me entretuve indagando al vendedor sobre la
calle Fray Mamerto Esquiú. Así supe que iba de Este a Oeste, yendo a morir en
el Río Santa María, que es uno de los límites periféricos de la ciudad y corre de
Norte a Sur.
–El número 95 –pensaba– debe estar cerca del río, quizás en la última
cuadra.
–¿Busca a alguien en la calle Esquiú?
A lo mejor puedo ayudarle –me sorprendió con su pregunta el vendedor.
¡Ah la curiosidad pueblerina! Pero no me dejé impresionar.
–Sí, busco a una vendedora de ponchos –mentí–. En Salta me dieron la
dirección aproximada pues no la recordaban con exactitud.
–¿Una vendedora de ponchos en la calle Esquiú? Uhm... No,
lamentablemente no conozco a ninguna vendedora de ponchos que viva en la
calle Esquiú... Pero, dígame ¿Qué clase de ponchos busca? Porque Yo tengo un
buen surtido. Y a buen precio...
Un rato después salía con mi compra original más un poncho
catamarqueño blanco con guarda incaica.
Elegí para cenar un fondín de segunda pero que, según el vendedor de
productos regionales, preparaba el mejor guiso de conejo del valle Yocavil. No
bien me ubiqué en una mesa apartada, comprobé lo acertado de la elección,
pues éste era un lugar frecuentado por vendedores y viajantes de comercio en el
que a nadie sorprendía la presencia de un forastero.
Me hallaba saboreando el postre, dulce de cayote con nueces, cuando un
niño en harapos se ofreció a lustrar mis botas.
Hay una edad –pensé con desaliento– la infancia, que todos los animales
de la naturaleza emplean para jugar y retozar, protegidos por sus padres y demás
miembros adultos de la población. El ser humano en cambio no puede garantizar
a sus niños el goce de vivir la más bella edad como debe ser vivida: disfrutando
de la fantasía.
Por principio, detesto que los niños trabajen con fines de lucro y mi primer
impulso fue alejar a aquel lustrín; pero una idea se me ocurrió en ese instante y
457