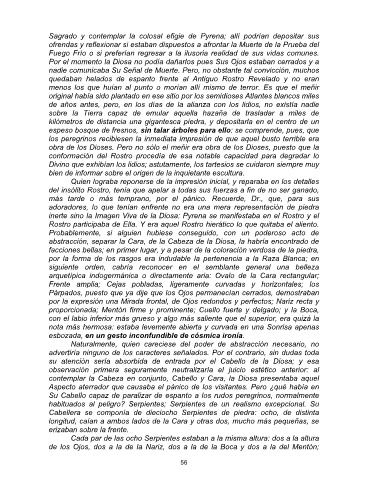Page 56 - El Misterio de Belicena Villca
P. 56
Sagrado y contemplar la colosal efigie de Pyrena; allí podrían depositar sus
ofrendas y reflexionar si estaban dispuestos a afrontar la Muerte de la Prueba del
Fuego Frío o si preferían regresar a la ilusoria realidad de sus vidas comunes.
Por el momento la Diosa no podía dañarlos pues Sus Ojos estaban cerrados y a
nadie comunicaba Su Señal de Muerte. Pero, no obstante tal convicción, muchos
quedaban helados de espanto frente al Antiguo Rostro Revelado y no eran
menos los que huían al punto o morían allí mismo de terror. Es que el meñir
original había sido plantado en ese sitio por los semidioses Atlantes blancos miles
de años antes, pero, en los días de la alianza con los lidios, no existía nadie
sobre la Tierra capaz de emular aquella hazaña de trasladar a miles de
kilómetros de distancia una gigantesca piedra, y depositarla en el centro de un
espeso bosque de fresnos, sin talar árboles para ello: se comprende, pues, que
los peregrinos recibiesen la inmediata impresión de que aquel busto terrible era
obra de los Dioses. Pero no sólo el meñir era obra de los Dioses, puesto que la
conformación del Rostro procedía de esa notable capacidad para degradar lo
Divino que exhibían los lidios; astutamente, los tartesios se cuidaron siempre muy
bien de informar sobre el origen de la inquietante escultura.
Quien lograba reponerse de la impresión inicial, y reparaba en los detalles
del insólito Rostro, tenía que apelar a todas sus fuerzas a fin de no ser ganado,
más tarde o más temprano, por el pánico. Recuerde, Dr., que, para sus
adoradores, lo que tenían enfrente no era una mera representación de piedra
inerte sino la Imagen Viva de la Diosa: Pyrena se manifestaba en el Rostro y el
Rostro participaba de Ella. Y era aquel Rostro hierático lo que quitaba el aliento.
Probablemente, si alguien hubiese conseguido, con un poderoso acto de
abstracción, separar la Cara, de la Cabeza de la Diosa, la habría encontrado de
facciones bellas; en primer lugar, y a pesar de la coloración verdosa de la piedra,
por la forma de los rasgos era indudable la pertenencia a la Raza Blanca; en
siguiente orden, cabría reconocer en el semblante general una belleza
arquetípica indogermánica o directamente aria: Ovalo de la Cara rectangular;
Frente amplia; Cejas pobladas, ligeramente curvadas y horizontales; los
Párpados, puesto que ya dije que los Ojos permanecían cerrados, demostraban
por la expresión una Mirada frontal, de Ojos redondos y perfectos; Nariz recta y
proporcionada; Mentón firme y prominente; Cuello fuerte y delgado; y la Boca,
con el labio inferior más grueso y algo más saliente que el superior, era quizá la
nota más hermosa: estaba levemente abierta y curvada en una Sonrisa apenas
esbozada, en un gesto inconfundible de cósmica ironía.
Naturalmente, quien careciese del poder de abstracción necesario, no
advertiría ninguno de los caracteres señalados. Por el contrario, sin dudas toda
su atención sería absorbida de entrada por el Cabello de la Diosa; y esa
observación primera seguramente neutralizaría el juicio estético anterior: al
contemplar la Cabeza en conjunto, Cabello y Cara, la Diosa presentaba aquel
Aspecto aterrador que causaba el pánico de los visitantes. Pero ¿qué había en
Su Cabello capaz de paralizar de espanto a los rudos peregrinos, normalmente
habituados al peligro? Serpientes; Serpientes de un realismo excepcional. Su
Cabellera se componía de dieciocho Serpientes de piedra: ocho, de distinta
longitud, caían a ambos lados de la Cara y otras dos, mucho más pequeñas, se
erizaban sobre la frente.
Cada par de las ocho Serpientes estaban a la misma altura: dos a la altura
de los Ojos, dos a la de la Nariz, dos a la de la Boca y dos a la del Mentón;
56