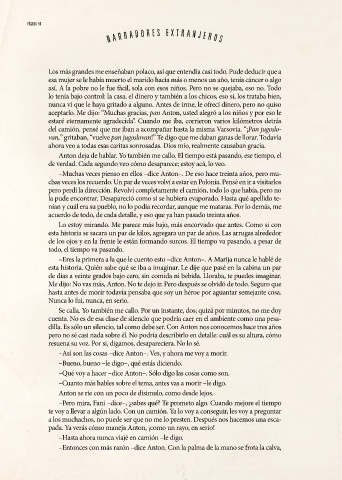Page 54 - labalandra_nro1
P. 54
PÁGINA 54
N A R R A D O R E S E X T R A N J E R O S
Los más grandes me enseñaban polaco, así que entendía casi todo. Pude deducir que a
esa mujer se le había muerto el marido hacía más o menos un año, tenía cáncer o algo
así. A la pobre no le fue fácil, sola con esos niños. Pero no se quejaba, eso no. Todo
lo tenía bajo control: la casa, el dinero y también a los chicos, eso sí, los trataba bien,
nunca vi que le haya gritado a alguno. Antes de irme, le ofrecí dinero, pero no quiso
aceptarlo. Me dijo: “Muchas gracias, pan Anton, usted alegró a los niños y por eso le
estaré eternamente agradecida”. Cuando me iba, corrieron varios kilómetros detrás
del camión, pensé que me iban a acompañar hasta la misma Varsovia. “¡Pan jugoslo-
van,” gritaban, “vuelve pan jugoslovan!” Te digo que me daban ganas de llorar. Todavía
ahora veo a todas esas caritas sonrosadas. Dios mío, realmente causaban gracia.
Anton deja de hablar. Yo también me callo. El tiempo está pasando, ese tiempo, el
de verdad. Cada segundo veo cómo desaparece; estoy acá, lo veo.
–Muchas veces pienso en ellos –dice Anton–. De eso hace treinta años, pero mu-
chas veces los recuerdo. Un par de veces volví a estar en Polonia. Pensé en ir a visitarlos
pero perdí la dirección. Revolví completamente el camión, todo lo que había, pero no
la pude encontrar. Desapareció como si se hubiera evaporado. Hasta qué apellido te-
nían y cuál era su pueblo, no lo podía recordar, aunque me mataras. Por lo demás, me
acuerdo de todo, de cada detalle, y eso que ya han pasado treinta años.
Lo estoy mirando. Me parece más bajo, más encorvado que antes. Como si con
esta historia se sacara un par de kilos, agregara un par de años. Las arrugas alrededor
de los ojos y en la frente le están formando surcos. El tiempo va pasando, a pesar de
todo, el tiempo va pasando.
–Eres la primera a la que le cuento esto –dice Anton–. A Marija nunca le hablé de
esta historia. Quién sabe qué se iba a imaginar. Le dije que pasé en la cabina un par
de días a veinte grados bajo cero, sin comida ni bebida. Lloraba, te puedes imaginar.
Me dijo: No vas más, Anton. No te dejo ir. Pero después se olvidó de todo. Seguro que
hasta antes de morir todavía pensaba que soy un héroe por aguantar semejante cosa.
Nunca lo fui, nunca, en serio.
Se calla. Yo también me callo. Por un instante, dos; quizá por minutos, no me doy
cuenta. No es de esa clase de silencio que podría caer en el ambiente como una pesa-
dilla. Es sólo un silencio, tal como debe ser. Con Anton nos conocemos hace tres años
pero no sé casi nada sobre él. No podría describirlo en detalle: cuál es su altura, cómo
resuena su voz. Por si, digamos, desapareciera. No lo sé.
–Así son las cosas –dice Anton–. Ves, y ahora me voy a morir.
–Bueno, bueno –le digo–, qué estás diciendo.
–Qué voy a hacer –dice Anton–. Sólo digo las cosas como son.
–Cuanto más hables sobre el tema, antes vas a morir –le digo.
Anton se ríe con un poco de disimulo, como desde lejos.
–Pero mira, Fani –dice–, ¿sabes qué? Te prometo algo. Cuando mejore el tiempo
te voy a llevar a algún lado. Con un camión. Ya lo voy a conseguir, les voy a preguntar
a los muchachos, no puede ser que no me lo presten. Después nos hacemos una esca-
pada. Ya verás cómo maneja Anton, ¡como un rayo, en serio!
–Hasta ahora nunca viajé en camión –le digo.
–Entonces con más razón –dice Anton. Con la palma de la mano se frota la calva,