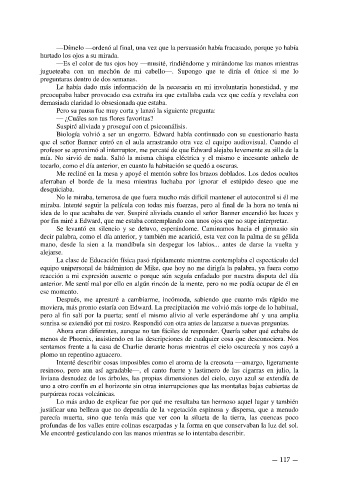Page 117 - Crepusculo 1
P. 117
—Dímelo —ordenó al final, una vez que la persuasión había fracasado, porque yo había
hurtado los ojos a su mirada.
—Es el color de tus ojos hoy —musité, rindiéndome y mirándome las manos mientras
jugueteaba con un mechón de mi cabello—. Supongo que te diría el ónice si me lo
preguntaras dentro de dos semanas.
Le había dado más información de la necesaria en mi involuntaria honestidad, y me
preocupaba haber provocado esa extraña ira que estallaba cada vez que cedía y revelaba con
demasiada claridad lo obsesionada que estaba.
Pero su pausa fue muy corta y lanzó la siguiente pregunta:
— ¿Cuáles son tus flores favoritas?
Suspiré aliviada y proseguí con el psicoanálisis.
Biología volvió a ser un engorro. Edward había continuado con su cuestionario hasta
que el señor Banner entró en el aula arrastrando otra vez el equipo audiovisual. Cuando el
profesor se aproximó al interruptor, me percaté de que Edward alejaba levemente su silla de la
mía. No sirvió de nada. Saltó la misma chispa eléctrica y el mismo e incesante anhelo de
tocarlo, como el día anterior, en cuanto la habitación se quedó a oscuras.
Me recliné en la mesa y apoyé el mentón sobre los brazos doblados. Los dedos ocultos
aferraban el borde de la mesa mientras luchaba por ignorar el estúpido deseo que me
desquiciaba.
No le miraba, temerosa de que fuera mucho más difícil mantener el autocontrol si él me
miraba. Intenté seguir la película con todas mis fuerzas, pero al final de la hora no tenía ni
idea de lo que acababa de ver. Suspiré aliviada cuando el señor Banner encendió las luces y
por fin miré a Edward, que me estaba contemplando con unos ojos que no supe interpretar.
Se levantó en silencio y se detuvo, esperándome. Caminamos hacia el gimnasio sin
decir palabra, como el día anterior, y también me acarició, esta vez con la palma de su gélida
mano, desde la sien a la mandíbula sin despegar los labios... antes de darse la vuelta y
alejarse.
La clase de Educación física pasó rápidamente mientras contemplaba el espectáculo del
equipo unipersonal de bádminton de Mike, que hoy no me dirigía la palabra, ya fuera como
reacción a mi expresión ausente o porque aún seguía enfadado por nuestra disputa del día
anterior. Me sentí mal por ello en algún rincón de la mente, pero no me podía ocupar de él en
ese momento.
Después, me apresuré a cambiarme, incómoda, sabiendo que cuanto más rápido me
moviera, más pronto estaría con Edward. La precipitación me volvió más torpe de lo habitual,
pero al fin salí por la puerta; sentí el mismo alivio al verle esperándome ahí y una amplia
sonrisa se extendió por mi rostro. Respondió con otra antes de lanzarse a nuevas preguntas.
Ahora eran diferentes, aunque no tan fáciles de responder. Quería saber qué echaba de
menos de Phoenix, insistiendo en las descripciones de cualquier cosa que desconociera. Nos
sentamos frente a la casa de Charlie durante horas mientras el cielo oscurecía y nos cayó a
plomo un repentino aguacero.
Intenté describir cosas imposibles como el aroma de la creosota —amargo, ligeramente
resinoso, pero aun así agradable—, el canto fuerte y lastimero de las cigarras en julio, la
liviana desnudez de los árboles, las propias dimensiones del cielo, cuyo azul se extendía de
uno a otro confín en el horizonte sin otras interrupciones que las montañas bajas cubiertas de
purpúreas rocas volcánicas.
Lo más arduo de explicar fue por qué me resultaba tan hermoso aquel lugar y también
justificar una belleza que no dependía de la vegetación espinosa y dispersa, que a menudo
parecía muerta, sino que tenía más que ver con la silueta de la tierra, las cuencas poco
profundas de los valles entre colinas escarpadas y la forma en que conservaban la luz del sol.
Me encontré gesticulando con las manos mientras se lo intentaba describir.
— 117 —