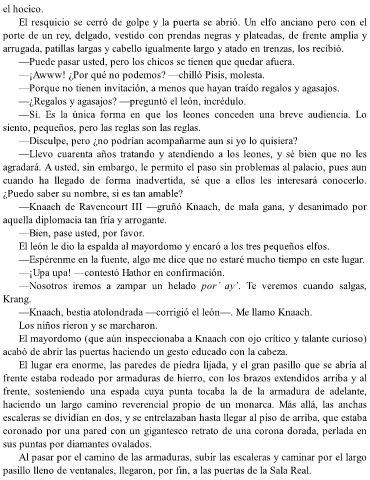Page 108 - Luna de Plutón
P. 108
el hocico.
El resquicio se cerró de golpe y la puerta se abrió. Un elfo anciano pero con el
porte de un rey, delgado, vestido con prendas negras y plateadas, de frente amplia y
arrugada, patillas largas y cabello igualmente largo y atado en trenzas, los recibió.
—Puede pasar usted, pero los chicos se tienen que quedar afuera.
—¡Awww! ¿Por qué no podemos? —chilló Pisis, molesta.
—Porque no tienen invitación, a menos que hayan traído regalos y agasajos.
—¿Regalos y agasajos? —preguntó el león, incrédulo.
—Sí. Es la única forma en que los leones conceden una breve audiencia. Lo
siento, pequeños, pero las reglas son las reglas.
—Disculpe, pero ¿no podrían acompañarme aun si yo lo quisiera?
—Llevo cuarenta años tratando y atendiendo a los leones, y sé bien que no les
agradará. A usted, sin embargo, le permito el paso sin problemas al palacio, pues aun
cuando ha llegado de forma inadvertida, sé que a ellos les interesará conocerlo.
¿Puedo saber su nombre, si es tan amable?
—Knaach de Ravencourt III —gruñó Knaach, de mala gana, y desanimado por
aquella diplomacia tan fría y arrogante.
—Bien, pase usted, por favor.
El león le dio la espalda al mayordomo y encaró a los tres pequeños elfos.
—Espérenme en la fuente, algo me dice que no estaré mucho tiempo en este lugar.
—¡Upa upa! —contestó Hathor en confirmación.
—Nosotros iremos a zampar un helado por’ ay’. Te veremos cuando salgas,
Krang.
—Knaach, bestia atolondrada —corrigió el león—. Me llamo Knaach.
Los niños rieron y se marcharon.
El mayordomo (que aún inspeccionaba a Knaach con ojo crítico y talante curioso)
acabó de abrir las puertas haciendo un gesto educado con la cabeza.
El lugar era enorme, las paredes de piedra lijada, y el gran pasillo que se abría al
frente estaba rodeado por armaduras de hierro, con los brazos extendidos arriba y al
frente, sosteniendo una espada cuya punta tocaba la de la armadura de adelante,
haciendo un largo camino reverencial propio de un monarca. Más allá, las anchas
escaleras se dividían en dos, y se entrelazaban hasta llegar al piso de arriba, que estaba
coronado por una pared con un gigantesco retrato de una corona dorada, perlada en
sus puntas por diamantes ovalados.
Al pasar por el camino de las armaduras, subir las escaleras y caminar por el largo
pasillo lleno de ventanales, llegaron, por fin, a las puertas de la Sala Real.