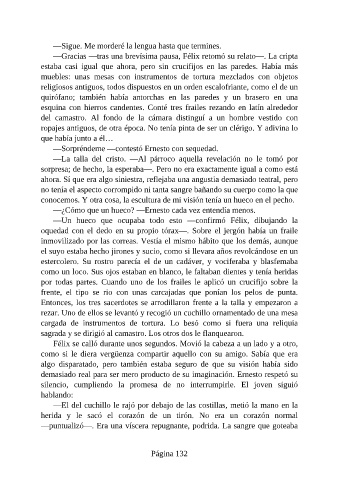Page 132 - La iglesia
P. 132
—Sigue. Me morderé la lengua hasta que termines.
—Gracias —tras una brevísima pausa, Félix retomó su relato—. La cripta
estaba casi igual que ahora, pero sin crucifijos en las paredes. Había más
muebles: unas mesas con instrumentos de tortura mezclados con objetos
religiosos antiguos, todos dispuestos en un orden escalofriante, como el de un
quirófano; también había antorchas en las paredes y un brasero en una
esquina con hierros candentes. Conté tres frailes rezando en latín alrededor
del camastro. Al fondo de la cámara distinguí a un hombre vestido con
ropajes antiguos, de otra época. No tenía pinta de ser un clérigo. Y adivina lo
que había junto a él…
—Sorpréndeme —contestó Ernesto con sequedad.
—La talla del cristo. —Al párroco aquella revelación no le tomó por
sorpresa; de hecho, la esperaba—. Pero no era exactamente igual a como está
ahora. Sí que era algo siniestra, reflejaba una angustia demasiado teatral, pero
no tenía el aspecto corrompido ni tanta sangre bañando su cuerpo como la que
conocemos. Y otra cosa, la escultura de mi visión tenía un hueco en el pecho.
—¿Cómo que un hueco? —Ernesto cada vez entendía menos.
—Un hueco que ocupaba todo esto —confirmó Félix, dibujando la
oquedad con el dedo en su propio tórax—. Sobre el jergón había un fraile
inmovilizado por las correas. Vestía el mismo hábito que los demás, aunque
el suyo estaba hecho jirones y sucio, como si llevara años revolcándose en un
estercolero. Su rostro parecía el de un cadáver, y vociferaba y blasfemaba
como un loco. Sus ojos estaban en blanco, le faltaban dientes y tenía heridas
por todas partes. Cuando uno de los frailes le aplicó un crucifijo sobre la
frente, el tipo se rio con unas carcajadas que ponían los pelos de punta.
Entonces, los tres sacerdotes se arrodillaron frente a la talla y empezaron a
rezar. Uno de ellos se levantó y recogió un cuchillo ornamentado de una mesa
cargada de instrumentos de tortura. Lo besó como si fuera una reliquia
sagrada y se dirigió al camastro. Los otros dos le flanquearon.
Félix se calló durante unos segundos. Movió la cabeza a un lado y a otro,
como si le diera vergüenza compartir aquello con su amigo. Sabía que era
algo disparatado, pero también estaba seguro de que su visión había sido
demasiado real para ser mero producto de su imaginación. Ernesto respetó su
silencio, cumpliendo la promesa de no interrumpirle. El joven siguió
hablando:
—El del cuchillo le rajó por debajo de las costillas, metió la mano en la
herida y le sacó el corazón de un tirón. No era un corazón normal
—puntualizó—. Era una víscera repugnante, podrida. La sangre que goteaba
Página 132