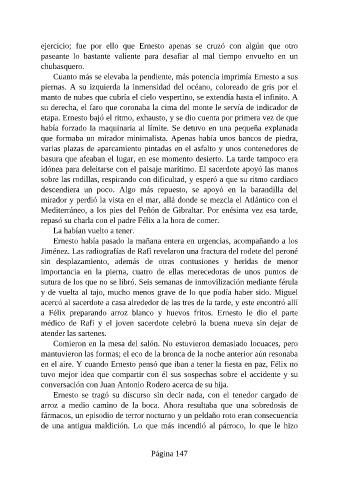Page 147 - La iglesia
P. 147
ejercicio; fue por ello que Ernesto apenas se cruzó con algún que otro
paseante lo bastante valiente para desafiar al mal tiempo envuelto en un
chubasquero.
Cuanto más se elevaba la pendiente, más potencia imprimía Ernesto a sus
piernas. A su izquierda la inmensidad del océano, coloreado de gris por el
manto de nubes que cubría el cielo vespertino, se extendía hasta el infinito. A
su derecha, el faro que coronaba la cima del monte le servía de indicador de
etapa. Ernesto bajó el ritmo, exhausto, y se dio cuenta por primera vez de que
había forzado la maquinaria al límite. Se detuvo en una pequeña explanada
que formaba un mirador minimalista. Apenas había unos bancos de piedra,
varias plazas de aparcamiento pintadas en el asfalto y unos contenedores de
basura que afeaban el lugar, en ese momento desierto. La tarde tampoco era
idónea para deleitarse con el paisaje marítimo. El sacerdote apoyó las manos
sobre las rodillas, respirando con dificultad, y esperó a que su ritmo cardiaco
descendiera un poco. Algo más repuesto, se apoyó en la barandilla del
mirador y perdió la vista en el mar, allá donde se mezcla el Atlántico con el
Mediterráneo, a los pies del Peñón de Gibraltar. Por enésima vez esa tarde,
repasó su charla con el padre Félix a la hora de comer.
La habían vuelto a tener.
Ernesto había pasado la mañana entera en urgencias, acompañando a los
Jiménez. Las radiografías de Rafi revelaron una fractura del rodete del peroné
sin desplazamiento, además de otras contusiones y heridas de menor
importancia en la pierna, cuatro de ellas merecedoras de unos puntos de
sutura de los que no se libró. Seis semanas de inmovilización mediante férula
y de vuelta al tajo, mucho menos grave de lo que podía haber sido. Miguel
acercó al sacerdote a casa alrededor de las tres de la tarde, y este encontró allí
a Félix preparando arroz blanco y huevos fritos. Ernesto le dio el parte
médico de Rafi y el joven sacerdote celebró la buena nueva sin dejar de
atender las sartenes.
Comieron en la mesa del salón. No estuvieron demasiado locuaces, pero
mantuvieron las formas; el eco de la bronca de la noche anterior aún resonaba
en el aire. Y cuando Ernesto pensó que iban a tener la fiesta en paz, Félix no
tuvo mejor idea que compartir con él sus sospechas sobre el accidente y su
conversación con Juan Antonio Rodero acerca de su hija.
Ernesto se tragó su discurso sin decir nada, con el tenedor cargado de
arroz a medio camino de la boca. Ahora resultaba que una sobredosis de
fármacos, un episodio de terror nocturno y un peldaño roto eran consecuencia
de una antigua maldición. Lo que más incendió al párroco, lo que le hizo
Página 147