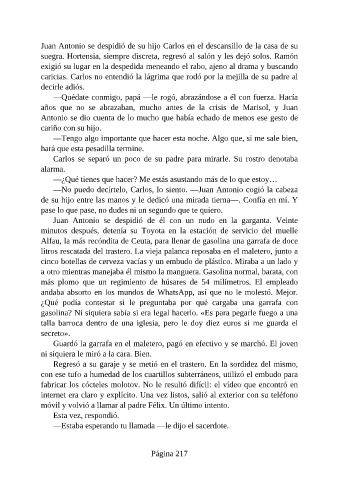Page 217 - La iglesia
P. 217
Juan Antonio se despidió de su hijo Carlos en el descansillo de la casa de su
suegra. Hortensia, siempre discreta, regresó al salón y les dejó solos. Ramón
exigió su lugar en la despedida meneando el rabo, ajeno al drama y buscando
caricias. Carlos no entendió la lágrima que rodó por la mejilla de su padre al
decirle adiós.
—Quédate conmigo, papá —le rogó, abrazándose a él con fuerza. Hacía
años que no se abrazaban, mucho antes de la crisis de Marisol, y Juan
Antonio se dio cuenta de lo mucho que había echado de menos ese gesto de
cariño con su hijo.
—Tengo algo importante que hacer esta noche. Algo que, si me sale bien,
hará que esta pesadilla termine.
Carlos se separó un poco de su padre para mirarle. Su rostro denotaba
alarma.
—¿Qué tienes que hacer? Me estás asustando más de lo que estoy…
—No puedo decírtelo, Carlos, lo siento. —Juan Antonio cogió la cabeza
de su hijo entre las manos y le dedicó una mirada tierna—. Confía en mí. Y
pase lo que pase, no dudes ni un segundo que te quiero.
Juan Antonio se despidió de él con un nudo en la garganta. Veinte
minutos después, detenía su Toyota en la estación de servicio del muelle
Alfau, la más recóndita de Ceuta, para llenar de gasolina una garrafa de doce
litros rescatada del trastero. La vieja palanca reposaba en el maletero, junto a
cinco botellas de cerveza vacías y un embudo de plástico. Miraba a un lado y
a otro mientras manejaba él mismo la manguera. Gasolina normal, barata, con
más plomo que un regimiento de húsares de 54 milímetros. El empleado
andaba absorto en los mundos de WhatsApp, así que no le molestó. Mejor.
¿Qué podía contestar si le preguntaba por qué cargaba una garrafa con
gasolina? Ni siquiera sabía si era legal hacerlo. «Es para pegarle fuego a una
talla barroca dentro de una iglesia, pero le doy diez euros si me guarda el
secreto».
Guardó la garrafa en el maletero, pagó en efectivo y se marchó. El joven
ni siquiera le miró a la cara. Bien.
Regresó a su garaje y se metió en el trastero. En la sordidez del mismo,
con ese tufo a humedad de los cuartillos subterráneos, utilizó el embudo para
fabricar los cócteles molotov. No le resultó difícil: el vídeo que encontró en
internet era claro y explícito. Una vez listos, salió al exterior con su teléfono
móvil y volvió a llamar al padre Félix. Un último intento.
Esta vez, respondió.
—Estaba esperando tu llamada —le dijo el sacerdote.
Página 217