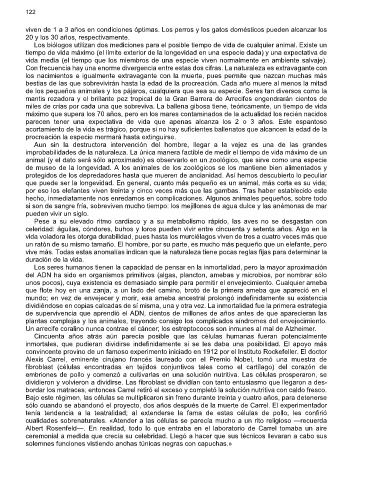Page 122 - Deepak Chopra - Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo.
P. 122
122
viven de 1 a 3 años en condiciones óptimas. Los perros y los gatos domésticos pueden alcanzar los
20 y los 30 años, respectivamente.
Los biólogos utilizan dos mediciones para el posible tiempo de vida de cualquier animal. Existe un
tiempo de vida máximo (el límite exterior de la longevidad en una especie dada) y una expectativa de
vida media (el tiempo que los miembros de una especie viven normalmente en ambiente salvaje).
Con frecuencia hay una enorme divergencia entre estas dos cifras. La naturaleza es extravagante con
los nacimientos e igualmente extravagante con la muerte, pues permite que nazcan muchas más
bestias de las que sobrevivirán hasta la edad de la procreación. Cada año muere al menos la mitad
de los pequeños animales y los pájaros, cualquiera que sea su especie. Seres tan diversos como la
mantis rezadora y el brillante pez tropical de la Gran Barrera de Arrecifes engendrarán cientos de
miles de crías por cada una que sobreviva. La ballena gibosa tiene, teóricamente, un tiempo de vida
máximo que supera los 70 años, pero en los mares contaminados de la actualidad los recién nacidos
parecen tener una expectativa de vida que apenas alcanza los 2 o 3 años. Este espantoso
acortamiento de la vida es trágico, porque si no hay suficientes ballenatos que alcancen la edad de la
procreación la especie mermará hasta extinguirse.
Aun sin la destructora intervención del hombre, llegar a la vejez es una de las grandes
improbabilidades de la naturaleza. La única manera factible de medir el tiempo de vida máximo de un
animal (y el dato será sólo aproximado) es observarlo en un zoológico, que sirve como una especie
de museo de la longevidad. A los animales de los zoológicos se los mantiene bien alimentados y
protegidos de los depredadores hasta que mueren de ancianidad. Así hemos descubierto lo peculiar
que puede ser la longevidad. En general, cuanto más pequeño es un animal, más corta es su vida;
por eso los elefantes viven treinta y cinco veces más que las gambas. Tras haber establecido este
hecho, inmediatamente nos enredamos en complicaciones. Algunos animales pequeños, sobre todo
si son de sangre fría, sobreviven mucho tiempo: los mejillones de agua dulce y las anémonas de mar
pueden vivir un siglo.
Pese a su elevado ritmo cardiaco y a su metabolismo rápido, las aves no se desgastan con
celeridad: águilas, cóndores, buhos y loros pueden vivir entre cincuenta y setenta años. Algo en la
vida voladora les otorga durabilidad, pues hasta los murciélagos viven de tres a cuatro veces más que
un ratón de su mismo tamaño. El hombre, por su parte, es mucho más pequeño que un elefante, pero
vive más. Todas estas anomalías indican que la naturaleza tiene pocas reglas fijas para determinar la
duración de la vida.
Los seres humanos tienen la capacidad de pensar en la inmortalidad, pero la mayor aproximación
del ADN ha sido en organismos primitivos (algas, plancton, amebas y microbios, por nombrar sólo
unos pocos), cuya existencia es demasiado simple para permitir el envejecimiento. Cualquier ameba
que flote hoy en una zanja, a un lado del camino, brotó de la primera ameba que apareció en el
mundo; en vez de envejecer y morir, esa ameba ancestral prolongó indefinidamente su existencia
dividiéndose en copias calcadas de sí misma, una y otra vez. La inmortalidad fue la primera estrategia
de supervivencia que aprendió el ADN, cientos de millones de años antes de que aparecieran las
plantas complejas y los animales, trayendo consigo los complicados síndromes del envejecimiento.
Un arrecife coralino nunca contrae el cáncer; los estreptococos son inmunes al mal de Alzheimer.
Cincuenta años atrás aún parecía posible que las células humanas fueran potencialmente
inmortales, que pudieran dividirse indefinidamente si se les daba una posibilidad. El apoyo más
convincente provino de un famoso experimento iniciado en 1912 por el Instituto Rockefeller. El doctor
Alexis Carrel, eminente cirujano francés laureado con el Premio Nobel, tomó una muestra de
fibroblast (células encontradas en tejidos conjuntivos tales como el cartílago) del corazón de
embriones de pollo y comenzó a cultivarlas en una solución nutritiva. Las células prosperaron, se
dividieron y volvieron a dividirse. Las fibroblast se dividían con tanto entusiasmo que llegaron a des-
bordar los matraces; entonces Carrel retiró el exceso y completó la solución nutritiva con caldo fresco.
Bajo este régimen, las células se multiplicaron sin freno durante treinta y cuatro años, para detenerse
sólo cuando se abandonó el proyecto, dos años después de la muerte de Carrel. El experimentador
tenía tendencia a la teatralidad; al extenderse la fama de estas células de pollo, les confirió
cualidades sobrenaturales. «Atender a las células se parecía mucho a un rito religioso —recuerda
Albert Rosenfeld—. En realidad, todo lo que entraba en el laboratorio de Carrel tomaba un aire
ceremonial a medida que crecía su celebridad. Llegó a hacer que sus técnicos llevaran a cabo sus
solemnes funciones vistiendo anchas túnicas negras con capuchas.»