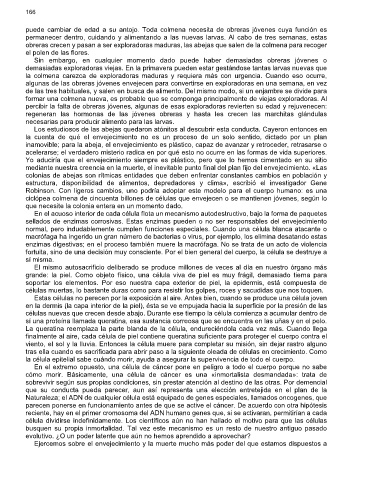Page 166 - Deepak Chopra - Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo.
P. 166
166
puede cambiar de edad a su antojo. Toda colmena necesita de obreras jóvenes cuya función es
permanecer dentro, cuidando y alimentando a las nuevas larvas. Al cabo de tres semanas, estas
obreras crecen y pasan a ser exploradoras maduras, las abejas que salen de la colmena para recoger
el polen de las flores.
Sin embargo, en cualquier momento dado puede haber demasiadas obreras jóvenes o
demasiadas exploradoras viejas. En la primavera pueden estar gestándose tantas larvas nuevas que
la colmena carezca de exploradoras maduras y requiera más con urgencia. Cuando eso ocurre,
algunas de las obreras jóvenes envejecen para convertirse en exploradoras en una semana, en vez
de las tres habituales, y salen en busca de alimento. Del mismo modo, si un enjambre se divide para
formar una colmena nueva, es probable que se componga principalmente de viejas exploradoras. Al
percibir la falta de obreras jóvenes, algunas de esas exploradoras revierten su edad y rejuvenecen:
regeneran las hormonas de las jóvenes obreras y hasta les crecen las marchitas glándulas
necesarias para producir alimento para las larvas.
Los estudiosos de las abejas quedaron atónitos al descubrir esta conducta. Cayeron entonces en
la cuenta de qué el envejecimiento no es un proceso de un solo sentido, dictado por un plan
inamovible; para la abeja, el envejecimiento es plástico, capaz de avanzar y retroceder, retrasarse o
acelerarse; el verdadero misterio radica en por qué esto no ocurre en las formas de vida superiores.
Yo aduciría que el envejecimiento siempre es plástico, pero que lo hemos cimentado en su sitio
mediante nuestra creencia en la muerte, el inevitable punto final del plan fijo del envejecimiento. «Las
colonias de abejas son rítmicas entidades que deben enfrentar constantes cambios en población y
estructura, disponibilidad de alimentos, depredadores y clima», escribió el investigador Gene
Robinson. Con ligeros cambios, uno podría adoptar este modelo para el cuerpo humano: es una
ciclópea colmena de cincuenta billones de células que envejecen o se mantienen jóvenes, según lo
que necesite la colonia entera en un momento dado.
En el acuoso interior de cada célula flota un mecanismo autodestructivo, bajo la forma de paquetes
sellados de enzimas corrosivas. Estas enzimas pueden o no ser responsables del envejecimiento
normal, pero indudablemente cumplen funciones especiales. Cuando una célula blanca atacante o
macrófaga ha ingerido un gran número de bacterias o virus, por ejemplo, los elimina desatando estas
enzimas digestivas; en el proceso también muere la macrófaga. No se trata de un acto de violencia
fortuita, sino de una decisión muy consciente. Por el bien general del cuerpo, la célula se destruye a
sí misma.
El mismo autosacrificio deliberado se produce millones de veces al día en nuestro órgano más
grande: la piel. Como objeto físico, una célula viva de piel es muy frágil, demasiado tierna para
soportar los elementos. Por eso nuestra capa exterior de piel, la epidermis, está compuesta de
células muertas, lo bastante duras como para resistir los golpes, roces y sacudidas que nos toquen.
Estas células no perecen por la exposición al aire. Antes bien, cuando se produce una célula joven
en la dermis (la capa interior de la piel), ésta se ve empujada hacia la superficie por la presión de las
células nuevas que crecen desde abajo. Durante ese tiempo la célula comienza a acumular dentro de
sí una proteína llamada queratina, esa sustancia correosa que se encuentra en las uñas y en el pelo.
La queratina reemplaza la parte blanda de la célula, endureciéndola cada vez más. Cuando llega
finalmente al aire, cada célula de piel contiene queratina suficiente para proteger el cuerpo contra el
viento, el sol y la lluvia. Entonces la célula muere para completar su misión, sin dejar rastro alguno
tras ella cuando es sacrificada para abrir paso a la siguiente oleada de células en crecimiento. Como
la célula epitelial sabe cuándo morir, ayuda a asegurar la supervivencia de todo el cuerpo.
En el extremo opuesto, una célula de cáncer pone en peligro a todo el cuerpo porque no sabe
cómo morir. Básicamente, una célula de cáncer es una «inmortalista desmandada»: trata de
sobrevivir según sus propias condiciones, sin prestar atención al destino de las otras. Por demencial
que su conducta pueda parecer, aun así representa una elección entretejida en el plan de la
Naturaleza; el ADN de cualquier célula está equipado de genes especiales, llamados oncogenes, que
parecen ponerse en funcionamiento antes de que se active el cáncer. De acuerdo con otra hipótesis
reciente, hay en el primer cromosoma del ADN humano genes que, si se activaran, permitirían a cada
célula dividirse indefinidamente. Los científicos aún no han hallado el motivo para que las células
busquen su propia inmortalidad. Tal vez este mecanismo es un resto de nuestro antiguo pasado
evolutivo. ¿O un poder latente que aún no hemos aprendido a aprovechar?
Ejercemos sobre el envejecimiento y la muerte mucho más poder del que estamos dispuestos a