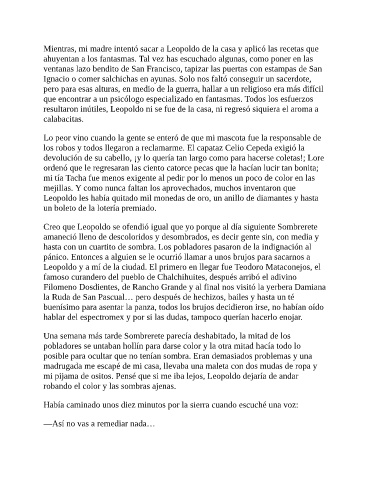Page 29 - Fantasmas, espectros y otros trapos sucios
P. 29
Mientras, mi madre intentó sacar a Leopoldo de la casa y aplicó las recetas que
ahuyentan a los fantasmas. Tal vez has escuchado algunas, como poner en las
ventanas lazo bendito de San Francisco, tapizar las puertas con estampas de San
Ignacio o comer salchichas en ayunas. Solo nos faltó conseguir un sacerdote,
pero para esas alturas, en medio de la guerra, hallar a un religioso era más difícil
que encontrar a un psicólogo especializado en fantasmas. Todos los esfuerzos
resultaron inútiles, Leopoldo ni se fue de la casa, ni regresó siquiera el aroma a
calabacitas.
Lo peor vino cuando la gente se enteró de que mi mascota fue la responsable de
los robos y todos llegaron a reclamarme. El capataz Celio Cepeda exigió la
devolución de su cabello, ¡y lo quería tan largo como para hacerse coletas!; Lore
ordenó que le regresaran las ciento catorce pecas que la hacían lucir tan bonita;
mi tía Tacha fue menos exigente al pedir por lo menos un poco de color en las
mejillas. Y como nunca faltan los aprovechados, muchos inventaron que
Leopoldo les había quitado mil monedas de oro, un anillo de diamantes y hasta
un boleto de la lotería premiado.
Creo que Leopoldo se ofendió igual que yo porque al día siguiente Sombrerete
amaneció lleno de descoloridos y desombrados, es decir gente sin, con media y
hasta con un cuartito de sombra. Los pobladores pasaron de la indignación al
pánico. Entonces a alguien se le ocurrió llamar a unos brujos para sacarnos a
Leopoldo y a mí de la ciudad. El primero en llegar fue Teodoro Mataconejos, el
famoso curandero del pueblo de Chalchihuites, después arribó el adivino
Filomeno Dosdientes, de Rancho Grande y al final nos visitó la yerbera Damiana
la Ruda de San Pascual… pero después de hechizos, bailes y hasta un té
buenísimo para asentar la panza, todos los brujos decidieron irse, no habían oído
hablar del espectromex y por si las dudas, tampoco querían hacerlo enojar.
Una semana más tarde Sombrerete parecía deshabitado, la mitad de los
pobladores se untaban hollín para darse color y la otra mitad hacía todo lo
posible para ocultar que no tenían sombra. Eran demasiados problemas y una
madrugada me escapé de mi casa, llevaba una maleta con dos mudas de ropa y
mi pijama de ositos. Pensé que si me iba lejos, Leopoldo dejaría de andar
robando el color y las sombras ajenas.
Había caminado unos diez minutos por la sierra cuando escuché una voz:
—Así no vas a remediar nada…