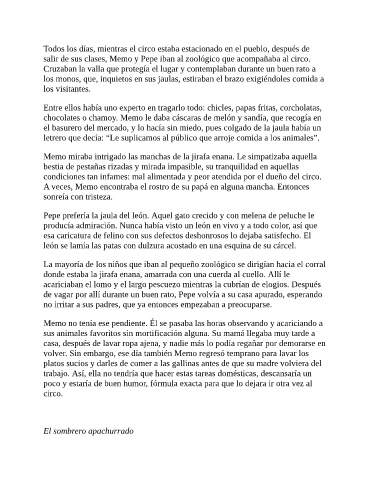Page 64 - La venganza de la mano amarilla y otras historias pesadillescas
P. 64
Todos los días, mientras el circo estaba estacionado en el pueblo, después de
salir de sus clases, Memo y Pepe iban al zoológico que acompañaba al circo.
Cruzaban la valla que protegía el lugar y contemplaban durante un buen rato a
los monos, que, inquietos en sus jaulas, estiraban el brazo exigiéndoles comida a
los visitantes.
Entre ellos había uno experto en tragarlo todo: chicles, papas fritas, corcholatas,
chocolates o chamoy. Memo le daba cáscaras de melón y sandía, que recogía en
el basurero del mercado, y lo hacía sin miedo, pues colgado de la jaula había un
letrero que decía: “Le suplicamos al público que arroje comida a los animales”.
Memo miraba intrigado las manchas de la jirafa enana. Le simpatizaba aquella
bestia de pestañas rizadas y mirada impasible, su tranquilidad en aquellas
condiciones tan infames: mal alimentada y peor atendida por el dueño del circo.
A veces, Memo encontraba el rostro de su papá en alguna mancha. Entonces
sonreía con tristeza.
Pepe prefería la jaula del león. Aquel gato crecido y con melena de peluche le
producía admiración. Nunca había visto un león en vivo y a todo color, así que
esa caricatura de felino con sus defectos deshonrosos lo dejaba satisfecho. El
león se lamía las patas con dulzura acostado en una esquina de su cárcel.
La mayoría de los niños que iban al pequeño zoológico se dirigían hacia el corral
donde estaba la jirafa enana, amarrada con una cuerda al cuello. Allí le
acariciaban el lomo y el largo pescuezo mientras la cubrían de elogios. Después
de vagar por allí durante un buen rato, Pepe volvía a su casa apurado, esperando
no irritar a sus padres, que ya entonces empezaban a preocuparse.
Memo no tenía ese pendiente. Él se pasaba las horas observando y acariciando a
sus animales favoritos sin mortificación alguna. Su mamá llegaba muy tarde a
casa, después de lavar ropa ajena, y nadie más lo podía regañar por demorarse en
volver. Sin embargo, ese día también Memo regresó temprano para lavar los
platos sucios y darles de comer a las gallinas antes de que su madre volviera del
trabajo. Así, ella no tendría que hacer estas tareas domésticas, descansaría un
poco y estaría de buen humor, fórmula exacta para que lo dejara ir otra vez al
circo.
El sombrero apachurrado