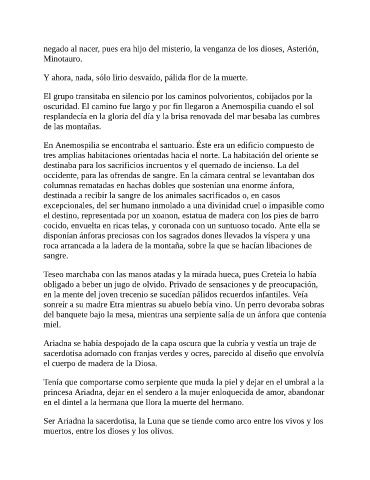Page 104 - El disco del tiempo
P. 104
negado al nacer, pues era hijo del misterio, la venganza de los dioses, Asterión,
Minotauro.
Y ahora, nada, sólo lirio desvaído, pálida flor de la muerte.
El grupo transitaba en silencio por los caminos polvorientos, cobijados por la
oscuridad. El camino fue largo y por fin llegaron a Anemospilia cuando el sol
resplandecía en la gloria del día y la brisa renovada del mar besaba las cumbres
de las montañas.
En Anemospilia se encontraba el santuario. Éste era un edificio compuesto de
tres amplias habitaciones orientadas hacia el norte. La habitación del oriente se
destinaba para los sacrificios incruentos y el quemado de incienso. La del
occidente, para las ofrendas de sangre. En la cámara central se levantaban dos
columnas rematadas en hachas dobles que sostenían una enorme ánfora,
destinada a recibir la sangre de los animales sacrificados o, en casos
excepcionales, del ser humano inmolado a una divinidad cruel o impasible como
el destino, representada por un xoanon, estatua de madera con los pies de barro
cocido, envuelta en ricas telas, y coronada con un suntuoso tocado. Ante ella se
disponían ánforas preciosas con los sagrados dones llevados la víspera y una
roca arrancada a la ladera de la montaña, sobre la que se hacían libaciones de
sangre.
Teseo marchaba con las manos atadas y la mirada hueca, pues Creteia lo había
obligado a beber un jugo de olvido. Privado de sensaciones y de preocupación,
en la mente del joven trecenio se sucedían pálidos recuerdos infantiles. Veía
sonreír a su madre Etra mientras su abuelo bebía vino. Un perro devoraba sobras
del banquete bajo la mesa, mientras una serpiente salía de un ánfora que contenía
miel.
Ariadna se había despojado de la capa oscura que la cubría y vestía un traje de
sacerdotisa adornado con franjas verdes y ocres, parecido al diseño que envolvía
el cuerpo de madera de la Diosa.
Tenía que comportarse como serpiente que muda la piel y dejar en el umbral a la
princesa Ariadna, dejar en el sendero a la mujer enloquecida de amor, abandonar
en el dintel a la hermana que llora la muerte del hermano.
Ser Ariadna la sacerdotisa, la Luna que se tiende como arco entre los vivos y los
muertos, entre los dioses y los olivos.