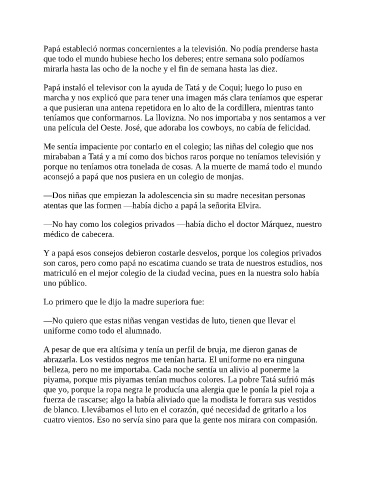Page 26 - La otra cara del sol
P. 26
Papá estableció normas concernientes a la televisión. No podía prenderse hasta
que todo el mundo hubiese hecho los deberes; entre semana solo podíamos
mirarla hasta las ocho de la noche y el fin de semana hasta las diez.
Papá instaló el televisor con la ayuda de Tatá y de Coqui; luego lo puso en
marcha y nos explicó que para tener una imagen más clara teníamos que esperar
a que pusieran una antena repetidora en lo alto de la cordillera, mientras tanto
teníamos que conformarnos. La llovizna. No nos importaba y nos sentamos a ver
una película del Oeste. José, que adoraba los cowboys, no cabía de felicidad.
Me sentía impaciente por contarlo en el colegio; las niñas del colegio que nos
mirababan a Tatá y a mí como dos bichos raros porque no teníamos televisión y
porque no teníamos otra tonelada de cosas. A la muerte de mamá todo el mundo
aconsejó a papá que nos pusiera en un colegio de monjas.
—Dos niñas que empiezan la adolescencia sin su madre necesitan personas
atentas que las formen —había dicho a papá la señorita Elvira.
—No hay como los colegios privados —había dicho el doctor Márquez, nuestro
médico de cabecera.
Y a papá esos consejos debieron costarle desvelos, porque los colegios privados
son caros, pero como papá no escatima cuando se trata de nuestros estudios, nos
matriculó en el mejor colegio de la ciudad vecina, pues en la nuestra solo había
uno público.
Lo primero que le dijo la madre superiora fue:
—No quiero que estas niñas vengan vestidas de luto, tienen que llevar el
uniforme como todo el alumnado.
A pesar de que era altísima y tenía un perfil de bruja, me dieron ganas de
abrazarla. Los vestidos negros me tenían harta. El uniforme no era ninguna
belleza, pero no me importaba. Cada noche sentía un alivio al ponerme la
piyama, porque mis piyamas tenían muchos colores. La pobre Tatá sufrió más
que yo, porque la ropa negra le producía una alergia que le ponía la piel roja a
fuerza de rascarse; algo la había aliviado que la modista le forrara sus vestidos
de blanco. Llevábamos el luto en el corazón, qué necesidad de gritarlo a los
cuatro vientos. Eso no servía sino para que la gente nos mirara con compasión.