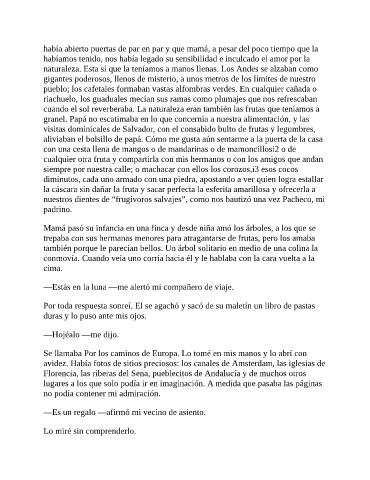Page 66 - La otra cara del sol
P. 66
había abierto puertas de par en par y que mamá, a pesar del poco tiempo que la
habíamos tenido, nos había legado su sensibilidad e inculcado el amor por la
naturaleza. Esta sí que la teníamos a manos llenas. Los Andes se alzaban como
gigantes poderosos, llenos de misterio, a unos metros de los límites de nuestro
pueblo; los cafetales formaban vastas alfombras verdes. En cualquier cañada o
riachuelo, los guaduales mecían sus ramas como plumajes que nos refrescaban
cuando el sol reverberaba. La naturaleza eran también las frutas que teníamos a
granel. Papá no escatimaba en lo que concernía a nuestra alimentación, y las
visitas dominicales de Salvador, con el consabido bulto de frutas y legumbres,
aliviaban el bolsillo de papá. Cómo me gusta aún sentarme a la puerta de la casa
con una cesta llena de mangos o de mandarinas o de mamoncillosi2 o de
cualquier otra fruta y compartirla con mis hermanos o con los amigos que andan
siempre por nuestra calle; o machacar con ellos los corozos,i3 esos cocos
diminutos, cada uno armado con una piedra, apostando a ver quien logra estallar
la cáscara sin dañar la fruta y sacar perfecta la esferita amarillosa y ofrecerla a
nuestros dientes de “frugívoros salvajes”, como nos bautizó una vez Pacheco, mi
padrino.
Mamá pasó su infancia en una finca y desde niña amó los árboles, a los que se
trepaba con sus hermanas menores para atragantarse de frutas, pero los amaba
también porque le parecían bellos. Un árbol solitario en medio de una colina la
conmovía. Cuando veía uno corría hacia él y le hablaba con la cara vuelta a la
cima.
—Estás en la luna —me alertó mi compañero de viaje.
Por toda respuesta sonreí. El se agachó y sacó de su maletín un libro de pastas
duras y lo puso ante mis ojos.
—Hojéalo —me dijo.
Se llamaba Por los caminos de Europa. Lo tomé en mis manos y lo abrí con
avidez. Había fotos de sitios preciosos: los canales de Amsterdam, las iglesias de
Florencia, las riberas del Sena, pueblecitos de Andalucía y de muchos otros
lugares a los que solo podía ir en imaginación. A medida que pasaba las páginas
no podía contener mi admiración.
—Es un regalo —afirmó mi vecino de asiento.
Lo miré sin comprenderlo.