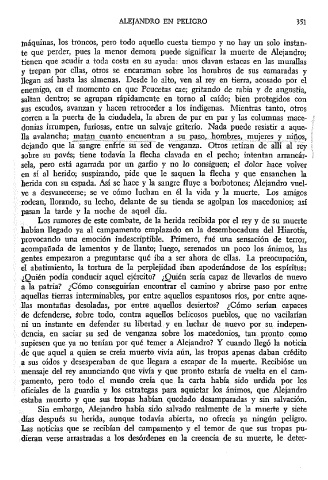Page 355 - Droysen, Johann Gustav - Alejandro Magno
P. 355
ALEJANDRO EN PELIGRO 351
máquinas, los troncos, pero todo aquello cuesta tiempo y no hay un solo instan
te que perder, pues la menor demora puede significar la muerte de Alejandro;
tienen que acudir a toda costa en su ayuda: unos clavan estacas en las murallas
y trepan por ellas, otros se encaraman sobre los hombros de sus camaradas y
llegan así hasta las almenas. Desde lo alto, ven al rey en tierra, acosado por el
enemigo, en el momento en que Peucetas cae; gritando de rabia y de angustia,
saltan dentro; se agrupan rápidamente en torno al caído; bien protegidos con
sus escudos, avanzan y hacen retroceder a los indígenas. Mientras tanto, otros
corren a la puerta de la ciudadela, la abren de par en par y las columnas mace
donias irrumpen, furiosas, entre un salvaje griterío. Nada puede resistir a aque
lla avalancha; matan cuanto encuentran a su paso, hombres, mujeres y niños,
dejando que la sangre enfríe su sed de venganza. Otros retiran de allí al rey
sobre su pavés; tiene todavía la flecha clavada en el pecho; intentan arrancár
sela, pero está agarrada por un garfio y no lo consiguen; el dolor hace volver
en sí al herido; suspirando, pide que le saquen la flecha y que ensanchen la
herida con su espada. Así se hace y la sangre fluye a borbotones; Alejandro vuel
ve a desvanecerse; se ve cómo luchan en él la vida y la muerte. Los amigos
rodean, llorando, su lecho, delante de su tienda se agolpan los macedonios; así
pasan la tarde y la noche de aquel día.
Los rumores de este combate, de la herida recibida por el rey y de su muerte
habían llegado ya al campamento emplazado en la desembocadura del Hiarotis,
provocando una emoción indescriptible. Primero, fué una sensación de terror,
acompañada de lamentos y de llanto; luego, serenados un poco los ánimos, las
gentes empezaron a preguntarse qué iba a ser ahora de ellas. La preocupación,
el abatimiento, la tortura de la perplejidad iban apoderándose de los espíritus:
¿Quién podía conducir aquel ejército? ¿Quién sería capaz de llevarlos de nuevo
a la patria? ¿Cómo conseguirían encontrar el camino y abrirse paso por entre
aquellas tierras interminables, par entre aquellos espantosos ríos, por entre aque
llas montañas desoladas, por entre aquellos desiertos? ¿Cómo serían capaces
de defenderse, Sobre todo, contra aquellos belicosos pueblos, que no vacilarían
ni un instante en defender su libertad y en luchar de nuevo por su indepen
dencia, en saciar su sed de venganza sobre los macedonios, tan pronto como
supiesen que ya no tenían por qué temer a Alejandro? Y cuando llegó la noticia
de que aquel a quien se creía muerto vivía aún, las tropas apenas daban crédito
a sus oídos y desesperaban de que llegara a escapar de la muerte. Recibióse un
mensaje del rey anunciando que vivía y que pronto estaría de vuelta en el cam
pamento, pero todo el mundo creía que la carta había sido urdida por los
oficiales de la guardia y los estrategas para aquietar los ánimos, que Alejandro
estaba muerto y que sus tropas habían quedado desamparadas y sin salvación.
Sin embargo, Alejandro había sido salvado realmente de la muerte y siete
días después su herida, aunque todavía abierta, no ofrecía ya ningún peligro.
Las noticias que se recibían del campamento y el temor de que sus tropas pu
dieran verse arrastradas a los desórdenes en la creencia de su muerte, le deter-