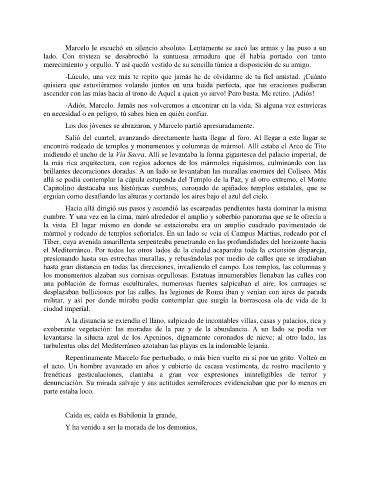Page 42 - El Mártir de las Catacumbas
P. 42
Marcelo le escuchó en silencio absoluto. Lentamente se sacó las armas y las puso a un
lado. Con tristeza se desabrochó la suntuosa armadura que él había portado con tanto
merecimiento y orgullo. Y así quedó vestido de su sencilla túnica a disposición de su amigo.
-Lúculo, una vez más te repito que jamás he de olvidarme de tu fiel amistad. ¡Cuánto
quisiera que estuviéramos volando juntos en una huida perfecta, que tus oraciones pudieran
ascender con las mías hacia al trono de Aquel a quien yo sirvo! Pero basta. Me retiro. ¡Adiós!
-Adiós, Marcelo. Jamás nos volveremos a encontrar en la vida. Si alguna vez estuvieras
en necesidad o en peligro, tú sabes bien en quién confiar.
Los dos jóvenes se abrazaron, y Marcelo partió apresuradamente.
Salió del cuartel, avanzando directamente hasta llegar al foro. Al llegar a este lugar se
encontró rodeado de templos y monumentos y columnas de mármol. Allí estaba el Arco de Tito
midiendo el ancho de la Vía Sacra. Allí se levantaba la forma gigantesca del palacio imperial, de
la más rica arquitectura, con regios adornos de los mármoles riquísimos, culminando con las
brillantes decoraciones doradas. A un lado se levantaban las murallas enormes del Coliseo. Más
allá se podía contemplar la cúpula estupenda del Templo de la Paz, y al otro extremo, el Monte
Capitolino destacaba sus históricas cumbres, coronado de apiñados templos estatales, que se
erguían como desafiando las alturas y cortando los aires bajo el azul del cielo.
Hacia allá dirigió sus pasos y ascendió las escarpadas pendientes hasta dominar la misma
cumbre. Y una vez en la cima, miró alrededor el amplio y soberbio panorama que se le ofrecía a
la vista. El lugar mismo en donde se estacionaba era un amplio cuadrado pavimentado de
mármol y rodeado de templos señoriales. En un lado se veía el Campus Martius, rodeado por el
Tíber, cuya avenida amarillenta serpenteaba penetrando en las profundidades del horizonte hacia
el Mediterráneo. Por todos los otros lados de la ciudad acaparaba toda la extensión dispareja,
presionando hasta sus estrechas murallas, y rebasándolas por medio de calles que se irradiaban
hasta gran distancia en todas las direcciones, invadiendo el campo. Los templos, las columnas y
los monumentos alzaban sus cornisas orgullosas. Estatuas innumerables llenaban las calles con
una población de formas esculturales, numerosas fuentes salpicaban el aire, los carruajes se
desplazaban bulliciosos por las calles, las legiones de Roma iban y venían con aires de parada
militar, y así por donde miraba podía contemplar que surgía la borrascosa ola de vida de la
ciudad imperial.
A la distancia se extendía el llano, salpicado de incontables villas, casas y palacios, rica y
exuberante vegetación: las moradas de la paz y de la abundancia. A un lado se podía ver
levantarse la silueta azul de los Apeninos, dignamente coronados de nieve; al otro lado, las
turbulentas olas del Mediterráneo azotaban las playas en la indomable lejanía.
Repentinamente Marcelo fue perturbado, o más bien vuelto en sí por un grito. Volteó en
el acto. Un hombre avanzado en años y cubierto de escasa vestimenta, de rostro macilento y
frenéticas gesticulaciones, clamaba a gran voz expresiones ininteligibles de terror y
denunciación. Su mirada salvaje y sus actitudes semiferoces evidenciaban que por lo menos en
parte estaba loco.
Caída es, caída es Babilonia la grande,
Y ha venido a ser la morada de los demonios,