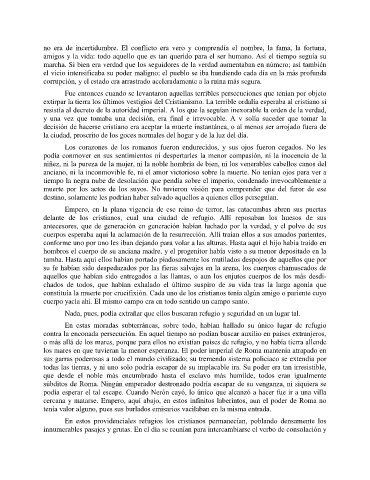Page 46 - El Mártir de las Catacumbas
P. 46
no era de incertidumbre. El conflicto era vero y comprendía el nombre, la fama, la fortuna,
amigos y la vida: todo aquello que es tan querido para el ser humano. Así el tiempo seguía su
marcha. Si bien era verdad que los seguidores de la verdad aumentaban en número; así también
el vicio intensificaba su poder maligno; el pueblo se iba hundiendo cada día en la más profunda
corrupción, y el estado era arrastrado aceleradamente a la ruina más segura.
Fue entonces cuando se levantaron aquellas terribles persecuciones que tenían por objeto
extirpar la tierra los últimos vestigios del Cristianismo. La terrible ordalía esperaba al cristiano si
resistía al decreto de la autoridad imperial. A los que la seguían inexorable la orden de la verdad,
y una vez que tomaba una decisión, era final e irrevocable. A v solía suceder que tomar la
decisión de hacerse cristiano era aceptar la muerte instantánea, o al menos ser arrojado fuera de
la ciudad, proscrito de los goces normales del hogar y de la luz del día.
Los corazones de los romanos fueron endurecidos, y sus ojos fueron cegados. No les
podía conmover en sus sentimientos ni despertarles la menor compasión, ni la inocencia de la
niñez, ni la pureza de la mujer, ni la noble hombría de bien, ni los venerables cabellos canos del
anciano, ni la inconmovible fe, ni el amor victorioso sobre la muerte. No tenían ojos para ver a
tiempo la negra nube de desolación que pendía sobre el imperio, condenado irrevocablemente a
muerte por los actos de los suyos. No tuvieron visión para comprender que del furor de ese
destino, solamente les podrían haber salvado aquellos a quienes ellos perseguían.
Empero, en la plana vigencia de ese reino de terror, las catacumbas abren sus puertas
delante de los cristianos, cual una ciudad de refugio. Allí reposaban los huesos de sus
antecesores, que de generación en generación habían luchado por la verdad, y el polvo de sus
cuerpos esperaba aquí la aclamación de la resurrección. Allí traían ellos a sus amados parientes,
conforme uno por uno les iban dejando para volar a las alturas. Hasta aquí el hijo había traído en
hombros el cuerpo de su anciana madre, y el progenitor había visto a su menor depositado en la
tumba. Hasta aquí ellos habían portado piadosamente los mutilados despojos de aquellos que por
su fe habían sido despedazados por las fieras salvajes en la arena, los cuerpos chamuscados de
aquellos que habían sido entregados a las llamas, o aun los enjutos cuerpos de los más desdi-
chados de todos, que habían exhalado el último suspiro de su vida tras la larga agonía que
constituía la muerte por crucifixión. Cada uno de los cristianos tenía algún amigo o pariente cuyo
cuerpo yacía ahí. El mismo campo era en todo sentido un campo santo.
Nada, pues, podía extrañar que ellos buscaran refugio y seguridad en un lugar tal.
En estas moradas subterráneas, sobre todo, habían hallado su único lugar de refugio
contra la enconada persecución. En aquel tiempo no podían buscar auxilio en países extranjeros,
o más allá de los mares, porque para ellos no existían países de refugio, y no había tierra allende
los mares en que tuvieran la menor esperanza. El poder imperial de Roma mantenía atrapado en
sus garras poderosas a todo el mundo civilizado; su tremendo sistema policiaco se extendía por
todas las tierras, y ni uno solo podría escapar de su implacable ira. Su poder era tan irresistible,
que desde el noble más encumbrado hasta el esclavo más humilde, todos eran igualmente
súbditos de Roma. Ningún emperador destronado podría escapar de su venganza, ni siquiera se
podía esperar el tal escape. Cuando Nerón cayó, lo único que alcanzó a hacer fue ir a una villa
cercana y matarse. Empero, aquí abajo, en estos infinitos laberintos, aun el poder de Roma no
tenía valor alguno, pues sus burlados emisarios vacilaban en la misma entrada.
En estos providenciales refugios los cristianos permanecían, poblando densamente los
innumerables pasajes y grutas. En el día se reunían para intercambiarse el verbo de consolación y