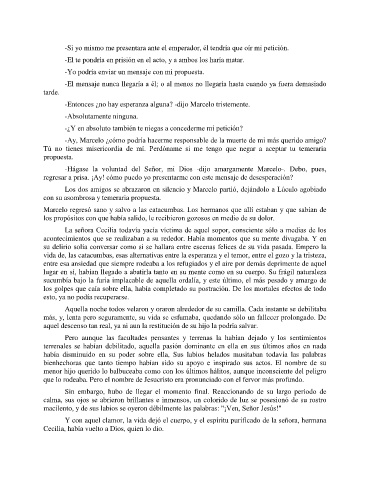Page 64 - El Mártir de las Catacumbas
P. 64
-Si yo mismo me presentara ante el emperador, él tendría que oír mi petición.
-El te pondría en prisión en el acto, y a ambos los haría matar.
-Yo podría enviar un mensaje con mi propuesta.
-El mensaje nunca llegaría a él; o al menos no llegaría hasta cuando ya fuera demasiado
tarde.
-Entonces ¿no hay esperanza alguna? -dijo Marcelo tristemente.
-Absolutamente ninguna.
-¿Y en absoluto también te niegas a concederme mi petición?
-Ay, Marcelo ¿cómo podría hacerme responsable de la muerte de mi más querido amigo?
Tú no tienes misericordia de mí. Perdóname si me tengo que negar a aceptar tu temeraria
propuesta.
-Hágase la voluntad del Señor, mi Dios -dijo amargamente Marcelo-. Debo, pues,
regresar a prisa. ¡Ay! cómo puedo yo presentarme con este mensaje de desesperación?
Los dos amigos se abrazaron en silencio y Marcelo partió, dejándolo a Lúculo agobiado
con su asombrosa y temeraria propuesta.
Marcelo regresó sano y salvo a las catacumbas. Los hermanos que allí estaban y que sabían de
los propósitos con que había salido, le recibieron gozosos en medio de su dolor.
La señora Cecilia todavía yacía víctima de aquel sopor, consciente sólo a medias de los
acontecimientos que se realizaban a su rededor. Había momentos que su mente divagaba. Y en
su delirio solía conversar como si se hallara entre escenas felices de su vida pasada. Empero la
vida de, las catacumbas, esas alternativas entre la esperanza y el temor, entre el gozo y la tristeza,
entre esa ansiedad que siempre rodeaba a los refugiados y el aire por demás deprimente de aquel
lugar en sí, habían llegado a abatirla tanto en su mente como en su cuerpo. Su frágil naturaleza
sucumbía bajo la furia implacable de aquella ordalía, y este último, el más pesado y amargo de
los golpes que caía sobre ella, había completado su postración. De los mortales efectos de todo
esto, ya no podía recuperarse.
Aquella noche todos velaron y oraron alrededor de su camilla. Cada instante se debilitaba
más, y, lenta pero seguramente, su vida se esfumaba, quedando sólo un fallecer prolongado. De
aquel descenso tan real, ya ni aun la restitución de su hijo la podría salvar.
Pero aunque las facultades pensantes y terrenas la habían dejado y los sentimientos
terrenales se habían debilitado, aquella pasión dominante en ella en sus últimos años en nada
había disminuido en su poder sobre ella, Sus labios helados musitaban todavía las palabras
bienhechoras que tanto tiempo habían sido su apoyo e inspirado sus actos. El nombre de su
menor hijo querido lo balbuceaba como con los últimos hálitos, aunque inconsciente del peligro
que lo rodeaba. Pero el nombre de Jesucristo era pronunciado con el fervor más profundo.
Sin embargo, hubo de llegar el momento final. Reaccionando de su largo período de
calma, sus ojos se abrieron brillantes e inmensos, un colorido de luz se posesionó de su rostro
macilento, y de sus labios se oyeron débilmente las palabras: "¡Ven, Señor Jesús!"
Y con aquel clamor, la vida dejó el cuerpo, y el espíritu purificado de la señora, hermana
Cecilia, había vuelto a Dios, quien lo dio.