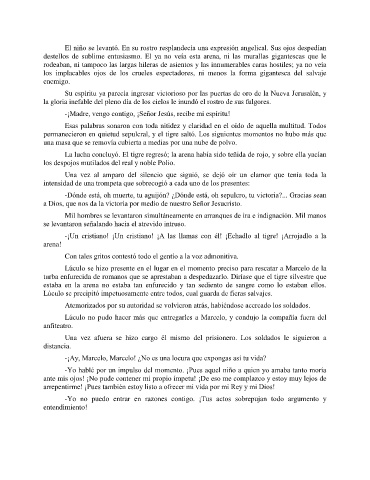Page 72 - El Mártir de las Catacumbas
P. 72
El niño se levantó. En su rostro resplandecía una expresión angelical. Sus ojos despedían
destellos de sublime entusiasmo. El ya no veía esta arena, ni las murallas gigantescas que le
rodeaban, ni tampoco las largas hileras de asientos y las innumerables caras hostiles; ya no veía
los implacables ojos de los crueles espectadores, ni menos la forma gigantesca del salvaje
enemigo.
Su espíritu ya parecía ingresar victorioso por las puertas de oro de la Nueva Jerusalén, y
la gloria inefable del pleno día de los cielos le inundó el rostro de sus fulgores.
-¡Madre, vengo contigo, ¡Señor Jesús, recibe mi espíritu!
Esas palabras sonaron con toda nitidez y claridad en el oído de aquella multitud. Todos
permanecieron en quietud sepulcral, y el tigre saltó. Los siguientes momentos no hubo más que
una masa que se removía cubierta a medias por una nube de polvo.
La lucha concluyó. El tigre regresó; la arena había sido teñida de rojo, y sobre ella yacían
los despojos mutilados del real y noble Polio.
Una vez al amparo del silencio que siguió, se dejó oír un clamor que tenía toda la
intensidad de una trompeta que sobrecogió a cada uno de los presentes:
-Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria?... Gracias sean
a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Mil hombres se levantaron simultáneamente en arranques de ira e indignación. Mil manos
se levantaron señalando hacia el atrevido intruso.
-¡Un cristiano! ¡Un cristiano! ¡A las llamas con él! ¡Echadlo al tigre! ¡Arrojadlo a la
arena!
Con tales gritos contestó todo el gentío a la voz admonitiva.
Lúculo se hizo presente en el lugar en el momento preciso para rescatar a Marcelo de la
turba enfurecida de romanos que se aprestaban a despedazarlo. Diríase que el tigre silvestre que
estaba en la arena no estaba tan enfurecido y tan sediento de sangre como lo estaban ellos.
Lúculo se precipitó impetuosamente entre todos, cual guarda de fieras salvajes.
Atemorizados por su autoridad se volvieron atrás, habiéndose acercado los soldados.
Lúculo no pudo hacer más que entregarles a Marcelo, y condujo la compañía fuera del
anfiteatro.
Una vez afuera se hizo cargo él mismo del prisionero. Los soldados le siguieron a
distancia.
-¡Ay, Marcelo, Marcelo! ¿No es una locura que expongas así tu vida?
-Yo hablé por un impulso del momento. ¡Pues aquel niño a quien yo amaba tanto moría
ante mis ojos! ¡No pude contener mi propio ímpetu! ¡De eso me complazco y estoy muy lejos de
arrepentirme! ¡Pues también estoy listo a ofrecer mi vida por mi Rey y mi Dios!
-Yo no puedo entrar en razones contigo. ¡Tus actos sobrepujan todo argumento y
entendimiento!