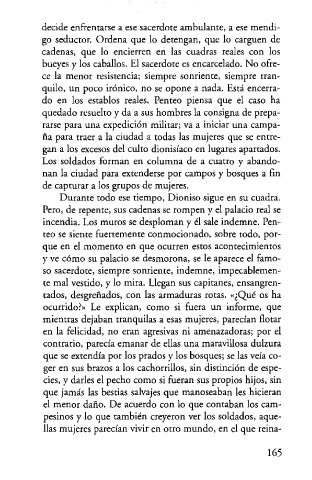Page 162 - Vernant, Jean-Pierre - El universo, los dioses, los hombres. El relato de los mitos griegos
P. 162
decide enfrentarse a ese sacerdote ambulante, a ese mendi
go seductor. Ordena que lo detengan, que lo carguen de
cadenas, que lo encierren en las cuadras reales con los
bueyes y los caballos. El sacerdote es encarcelado. No ofre
ce la menor resistencia; siempre sonriente, siempre tran
quilo, un poco irónico, no se opone a nada. Está encerra
do en los establos reales. Penteo piensa que el caso ha
quedado resuelto y da a sus hombres la consigna de prepa
rarse para una expedición militar; va a iniciar una campa
ña para traer a la ciudad a todas las mujeres que se entre
gan a los excesos del culto dionisíaco en lugares apartados.
Los soldados forman en columna de a cuatro y abando
nan la ciudad para extenderse por campos y bosques a fin
de capturar a los grupos de mujeres.
Durante todo ese tiempo, Dioniso sigue en su cuadra.
Pero, de repente, sus cadenas se rompen y el palacio real se
incendia. Los muros se desploman y él sale indemne. Pen
teo se siente fuertemente conmocionado, sobre todo, por
que en el momento en que ocurren estos acontecimientos
y ve cómo su palacio se desmorona, se le aparece el famo
so sacerdote, siempre sonriente, indemne, impecablemen
te mal vestido, y lo mira. Llegan sus capitanes, ensangren
tados, desgreñados, con las armaduras rotas. «¿Qué os ha
ocurrido?» Le explican, como si fuera un informe, que
mientras dejaban tranquilas a esas mujeres, parecían flotar
en la felicidad, no eran agresivas ni amenazadoras; por el
contrario, parecía emanar de ellas una maravillosa dulzura
que se extendía por los prados y los bosques; se las veía co
ger en sus brazos a los cachorrillos, sin distinción de espe
cies, y darles el pecho como si fueran sus propios hijos, sin
que jamás las bestias salvajes que manoseaban les hicieran
el menor daño. De acuerdo con lo que contaban los cam
pesinos y lo que también creyeron ver los soldados, aque
llas mujeres parecían vivir en otro mundo, en el que reina
165