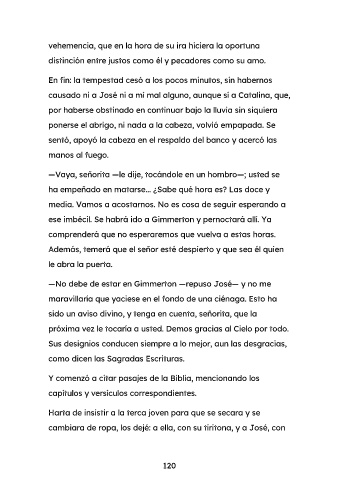Page 120 - cumbres-borrascosas-emily-bronte
P. 120
vehemencia, que en la hora de su ira hiciera la oportuna
distinción entre justos como él y pecadores como su amo.
En fin: la tempestad cesó a los pocos minutos, sin habernos
causado ni a José ni a mí mal alguno, aunque sí a Catalina, que,
por haberse obstinado en continuar bajo la lluvia sin siquiera
ponerse el abrigo, ni nada a la cabeza, volvió empapada. Se
sentó, apoyó la cabeza en el respaldo del banco y acercó las
manos al fuego.
—Vaya, señorita —le dije, tocándole en un hombro—; usted se
ha empeñado en matarse... ¿Sabe qué hora es? Las doce y
media. Vamos a acostarnos. No es cosa de seguir esperando a
ese imbécil. Se habrá ido a Gimmerton y pernoctará allí. Ya
comprenderá que no esperaremos que vuelva a estas horas.
Además, temerá que el señor esté despierto y que sea él quien
le abra la puerta.
—No debe de estar en Gimmerton —repuso José— y no me
maravillaría que yaciese en el fondo de una ciénaga. Esto ha
sido un aviso divino, y tenga en cuenta, señorita, que la
próxima vez le tocaría a usted. Demos gracias al Cielo por todo.
Sus designios conducen siempre a lo mejor, aun las desgracias,
como dicen las Sagradas Escrituras.
Y comenzó a citar pasajes de la Biblia, mencionando los
capítulos y versículos correspondientes.
Harta de insistir a la terca joven para que se secara y se
cambiara de ropa, los dejé: a ella, con su tiritona, y a José, con
120