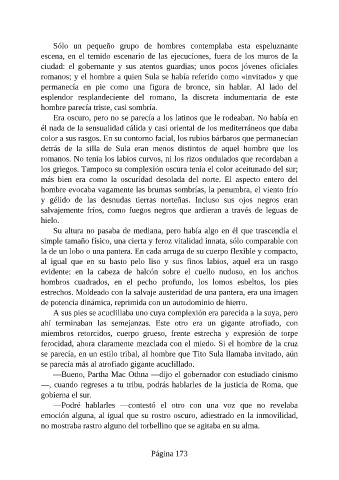Page 173 - Los gusanos de la tierra y otros relatos de horror sobrenatural
P. 173
Sólo un pequeño grupo de hombres contemplaba esta espeluznante
escena, en el temido escenario de las ejecuciones, fuera de los muros de la
ciudad: el gobernante y sus atentos guardias; unos pocos jóvenes oficiales
romanos; y el hombre a quien Sula se había referido como «invitado» y que
permanecía en pie como una figura de bronce, sin hablar. Al lado del
esplendor resplandeciente del romano, la discreta indumentaria de este
hombre parecía triste, casi sombría.
Era oscuro, pero no se parecía a los latinos que le rodeaban. No había en
él nada de la sensualidad cálida y casi oriental de los mediterráneos que daba
color a sus rasgos. En su contorno facial, los rubios bárbaros que permanecían
detrás de la silla de Sula eran menos distintos de aquel hombre que los
romanos. No tenía los labios curvos, ni los rizos ondulados que recordaban a
los griegos. Tampoco su complexión oscura tenía el color aceitunado del sur;
más bien era como la oscuridad desolada del norte. El aspecto entero del
hombre evocaba vagamente las brumas sombrías, la penumbra, el viento frío
y gélido de las desnudas tierras norteñas. Incluso sus ojos negros eran
salvajemente fríos, como fuegos negros que ardieran a través de leguas de
hielo.
Su altura no pasaba de mediana, pero había algo en él que trascendía el
simple tamaño físico, una cierta y feroz vitalidad innata, sólo comparable con
la de un lobo o una pantera. En cada arruga de su cuerpo flexible y compacto,
al igual que en su basto pelo liso y sus finos labios, aquel era un rasgo
evidente: en la cabeza de halcón sobre el cuello nudoso, en los anchos
hombros cuadrados, en el pecho profundo, los lomos esbeltos, los pies
estrechos. Moldeado con la salvaje austeridad de una pantera, era una imagen
de potencia dinámica, reprimida con un autodominio de hierro.
A sus pies se acuclillaba uno cuya complexión era parecida a la suya, pero
ahí terminaban las semejanzas. Este otro era un gigante atrofiado, con
miembros retorcidos, cuerpo grueso, frente estrecha y expresión de torpe
ferocidad, ahora claramente mezclada con el miedo. Si el hombre de la cruz
se parecía, en un estilo tribal, al hombre que Tito Sula llamaba invitado, aún
se parecía más al atrofiado gigante acuclillado.
—Bueno, Partha Mac Othna —dijo el gobernador con estudiado cinismo
—, cuando regreses a tu tribu, podrás hablarles de la justicia de Roma, que
gobierna el sur.
—Podré hablarles —contestó el otro con una voz que no revelaba
emoción alguna, al igual que su rostro oscuro, adiestrado en la inmovilidad,
no mostraba rastro alguno del torbellino que se agitaba en su alma.
Página 173