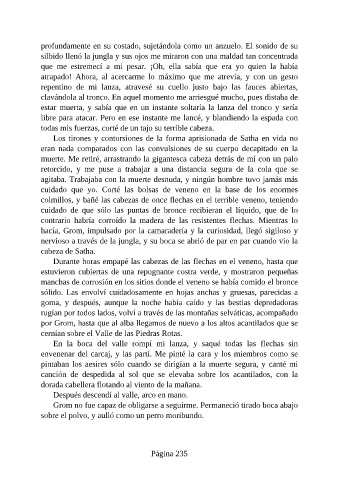Page 235 - Los gusanos de la tierra y otros relatos de horror sobrenatural
P. 235
profundamente en su costado, sujetándola como un anzuelo. El sonido de su
silbido llenó la jungla y sus ojos me miraron con una maldad tan concentrada
que me estremecí a mi pesar. ¡Oh, ella sabía que era yo quien la había
atrapado! Ahora, al acercarme lo máximo que me atrevía, y con un gesto
repentino de mi lanza, atravesé su cuello justo bajo las fauces abiertas,
clavándola al tronco. En aquel momento me arriesgué mucho, pues distaba de
estar muerta, y sabía que en un instante soltaría la lanza del tronco y sería
libre para atacar. Pero en ese instante me lancé, y blandiendo la espada con
todas mis fuerzas, corté de un tajo su terrible cabeza.
Los tirones y contorsiones de la forma aprisionada de Satha en vida no
eran nada comparados con las convulsiones de su cuerpo decapitado en la
muerte. Me retiré, arrastrando la gigantesca cabeza detrás de mí con un palo
retorcido, y me puse a trabajar a una distancia segura de la cola que se
agitaba. Trabajaba con la muerte desnuda, y ningún hombre tuvo jamás más
cuidado que yo. Corté las bolsas de veneno en la base de los enormes
colmillos, y bañé las cabezas de once flechas en el terrible veneno, teniendo
cuidado de que sólo las puntas de bronce recibieran el líquido, que de lo
contrario habría corroído la madera de las resistentes flechas. Mientras lo
hacía, Grom, impulsado por la camaradería y la curiosidad, llegó sigiloso y
nervioso a través de la jungla, y su boca se abrió de par en par cuando vio la
cabeza de Satha.
Durante horas empapé las cabezas de las flechas en el veneno, hasta que
estuvieron cubiertas de una repugnante costra verde, y mostraron pequeñas
manchas de corrosión en los sitios donde el veneno se había comido el bronce
sólido. Las envolví cuidadosamente en hojas anchas y gruesas, parecidas a
goma, y después, aunque la noche había caído y las bestias depredadoras
rugían por todos lados, volví a través de las montañas selváticas, acompañado
por Grom, hasta que al alba llegamos de nuevo a los altos acantilados que se
cernían sobre el Valle de las Piedras Rotas.
En la boca del valle rompí mi lanza, y saqué todas las flechas sin
envenenar del carcaj, y las partí. Me pinté la cara y los miembros como se
pintaban los aesires sólo cuando se dirigían a la muerte segura, y canté mi
canción de despedida al sol que se elevaba sobre los acantilados, con la
dorada cabellera flotando al viento de la mañana.
Después descendí al valle, arco en mano.
Grom no fue capaz de obligarse a seguirme. Permaneció tirado boca abajo
sobre el polvo, y aulló como un perro moribundo.
Página 235