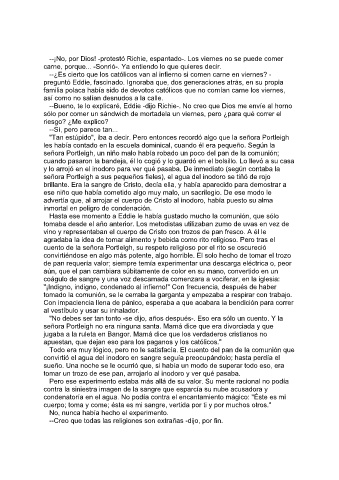Page 669 - Microsoft Word - King, Stephen - IT _Eso_.DOC.doc
P. 669
--¡No, por Dios! -protestó Richie, espantado-. Los viernes no se puede comer
carne, porque... -Sonrió-. Ya entiendo lo que quieres decir.
--¿Es cierto que los católicos van al infierno si comen carne en viernes? -
preguntó Eddie, fascinado. Ignoraba que, dos generaciones atrás, en su propia
familia polaca había sido de devotos católicos que no comían carne los viernes,
así como no salían desnudos a la calle.
--Bueno, te lo explicaré, Eddie -dijo Richie-. No creo que Dios me envíe al horno
sólo por comer un sándwich de mortadela un viernes, pero ¿para qué correr el
riesgo? ¿Me explico?
--Sí, pero parece tan...
"Tan estúpido", iba a decir. Pero entonces recordó algo que la señora Portleigh
les había contado en la escuela dominical, cuando él era pequeño. Según la
señora Portleigh, un niño malo había robado un poco del pan de la comunión;
cuando pasaron la bandeja, él lo cogió y lo guardó en el bolsillo. Lo llevó a su casa
y lo arrojó en el inodoro para ver qué pasaba. De inmediato (según contaba la
señora Portleigh a sus pequeños fieles), el agua del inodoro se tiñó de rojo
brillante. Era la sangre de Cristo, decía ella, y había aparecido para demostrar a
ese niño que había cometido algo muy malo, un sacrilegio. De ese modo le
advertía que, al arrojar el cuerpo de Cristo al inodoro, había puesto su alma
inmortal en peligro de condenación.
Hasta ese momento a Eddie le había gustado mucho la comunión, que sólo
tomaba desde el año anterior. Los metodistas utilizaban zumo de uvas en vez de
vino y representaban el cuerpo de Cristo con trozos de pan fresco. A él le
agradaba la idea de tomar alimento y bebida como rito religioso. Pero tras el
cuento de la señora Portleigh, su respeto religioso por el rito se oscureció
convirtiéndose en algo más potente, algo horrible. El solo hecho de tomar el trozo
de pan requería valor; siempre temía experimentar una descarga eléctrica o, peor
aún, que el pan cambiara súbitamente de color en su mano, convertido en un
coágulo de sangre y una voz descarnada comenzara a vociferar, en la iglesia:
"¡Indigno, indigno, condenado al infierno!" Con frecuencia, después de haber
tomado la comunión, se le cerraba la garganta y empezaba a respirar con trabajo.
Con impaciencia llena de pánico, esperaba a que acabara la bendición para correr
al vestíbulo y usar su inhalador.
"No debes ser tan tonto -se dijo, años después-. Eso era sólo un cuento. Y la
señora Portleigh no era ninguna santa. Mamá dice que era divorciada y que
jugaba a la ruleta en Bangor. Mamá dice que los verdaderos cristianos no
apuestan, que dejan eso para los paganos y los católicos."
Todo era muy lógico, pero no le satisfacía. El cuento del pan de la comunión que
convirtió el agua del inodoro en sangre seguía preocupándolo; hasta perdía el
sueño. Una noche se le ocurrió que, si había un modo de superar todo eso, era
tomar un trozo de ese pan, arrojarlo al inodoro y ver qué pasaba.
Pero ese experimento estaba más allá de su valor. Su mente racional no podía
contra la siniestra imagen de la sangre que esparcía su nube acusadora y
condenatoría en el agua. No podía contra el encantamiento mágico: "Éste es mi
cuerpo; toma y come; ésta es mi sangre, vertida por ti y por muchos otros."
No, nunca había hecho el experimento.
--Creo que todas las religiones son extrañas -dijo, por fin.