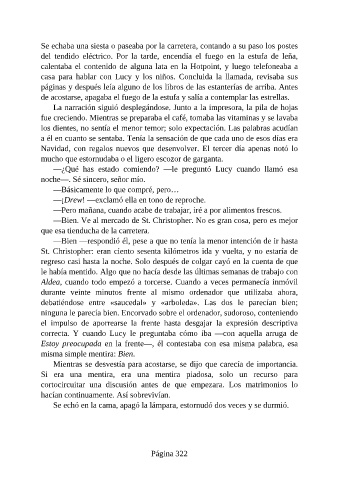Page 322 - La sangre manda
P. 322
Se echaba una siesta o paseaba por la carretera, contando a su paso los postes
del tendido eléctrico. Por la tarde, encendía el fuego en la estufa de leña,
calentaba el contenido de alguna lata en la Hotpoint, y luego telefoneaba a
casa para hablar con Lucy y los niños. Concluida la llamada, revisaba sus
páginas y después leía alguno de los libros de las estanterías de arriba. Antes
de acostarse, apagaba el fuego de la estufa y salía a contemplar las estrellas.
La narración siguió desplegándose. Junto a la impresora, la pila de hojas
fue creciendo. Mientras se preparaba el café, tomaba las vitaminas y se lavaba
los dientes, no sentía el menor temor; solo expectación. Las palabras acudían
a él en cuanto se sentaba. Tenía la sensación de que cada uno de esos días era
Navidad, con regalos nuevos que desenvolver. El tercer día apenas notó lo
mucho que estornudaba o el ligero escozor de garganta.
—¿Qué has estado comiendo? —le preguntó Lucy cuando llamó esa
noche—. Sé sincero, señor mío.
—Básicamente lo que compré, pero…
—¡Drew! —exclamó ella en tono de reproche.
—Pero mañana, cuando acabe de trabajar, iré a por alimentos frescos.
—Bien. Ve al mercado de St. Christopher. No es gran cosa, pero es mejor
que esa tienducha de la carretera.
—Bien —respondió él, pese a que no tenía la menor intención de ir hasta
St. Christopher: eran ciento sesenta kilómetros ida y vuelta, y no estaría de
regreso casi hasta la noche. Solo después de colgar cayó en la cuenta de que
le había mentido. Algo que no hacía desde las últimas semanas de trabajo con
Aldea, cuando todo empezó a torcerse. Cuando a veces permanecía inmóvil
durante veinte minutos frente al mismo ordenador que utilizaba ahora,
debatiéndose entre «saucedal» y «arboleda». Las dos le parecían bien;
ninguna le parecía bien. Encorvado sobre el ordenador, sudoroso, conteniendo
el impulso de aporrearse la frente hasta desgajar la expresión descriptiva
correcta. Y cuando Lucy le preguntaba cómo iba —con aquella arruga de
Estoy preocupada en la frente—, él contestaba con esa misma palabra, esa
misma simple mentira: Bien.
Mientras se desvestía para acostarse, se dijo que carecía de importancia.
Si era una mentira, era una mentira piadosa, solo un recurso para
cortocircuitar una discusión antes de que empezara. Los matrimonios lo
hacían continuamente. Así sobrevivían.
Se echó en la cama, apagó la lámpara, estornudó dos veces y se durmió.
Página 322