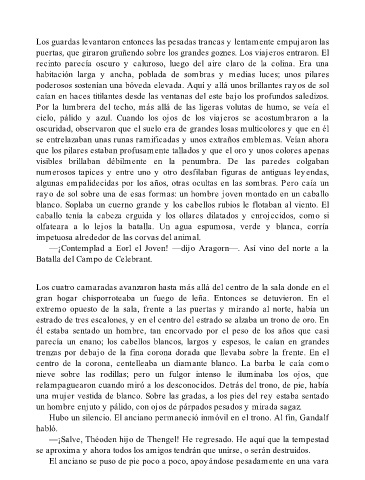Page 562 - El Señor de los Anillos
P. 562
Los guardas levantaron entonces las pesadas trancas y lentamente empujaron las
puertas, que giraron gruñendo sobre los grandes goznes. Los viajeros entraron. El
recinto parecía oscuro y caluroso, luego del aire claro de la colina. Era una
habitación larga y ancha, poblada de sombras y medias luces; unos pilares
poderosos sostenían una bóveda elevada. Aquí y allá unos brillantes rayos de sol
caían en haces titilantes desde las ventanas del este bajo los profundos saledizos.
Por la lumbrera del techo, más allá de las ligeras volutas de humo, se veía el
cielo, pálido y azul. Cuando los ojos de los viajeros se acostumbraron a la
oscuridad, observaron que el suelo era de grandes losas multicolores y que en él
se entrelazaban unas runas ramificadas y unos extraños emblemas. Veían ahora
que los pilares estaban profusamente tallados y que el oro y unos colores apenas
visibles brillaban débilmente en la penumbra. De las paredes colgaban
numerosos tapices y entre uno y otro desfilaban figuras de antiguas leyendas,
algunas empalidecidas por los años, otras ocultas en las sombras. Pero caía un
rayo de sol sobre una de esas formas: un hombre joven montado en un caballo
blanco. Soplaba un cuerno grande y los cabellos rubios le flotaban al viento. El
caballo tenía la cabeza erguida y los ollares dilatados y enrojecidos, como si
olfateara a lo lejos la batalla. Un agua espumosa, verde y blanca, corría
impetuosa alrededor de las corvas del animal.
—¡Contemplad a Eorl el Joven! —dijo Aragorn—. Así vino del norte a la
Batalla del Campo de Celebrant.
Los cuatro camaradas avanzaron hasta más allá del centro de la sala donde en el
gran hogar chisporroteaba un fuego de leña. Entonces se detuvieron. En el
extremo opuesto de la sala, frente a las puertas y mirando al norte, había un
estrado de tres escalones, y en el centro del estrado se alzaba un trono de oro. En
él estaba sentado un hombre, tan encorvado por el peso de los años que casi
parecía un enano; los cabellos blancos, largos y espesos, le caían en grandes
trenzas por debajo de la fina corona dorada que llevaba sobre la frente. En el
centro de la corona, centelleaba un diamante blanco. La barba le caía como
nieve sobre las rodillas; pero un fulgor intenso le iluminaba los ojos, que
relampaguearon cuando miró a los desconocidos. Detrás del trono, de pie, había
una mujer vestida de blanco. Sobre las gradas, a los pies del rey estaba sentado
un hombre enjuto y pálido, con ojos de párpados pesados y mirada sagaz.
Hubo un silencio. El anciano permaneció inmóvil en el trono. Al fin, Gandalf
habló.
—¡Salve, Théoden hijo de Thengel! He regresado. He aquí que la tempestad
se aproxima y ahora todos los amigos tendrán que unirse, o serán destruidos.
El anciano se puso de pie poco a poco, apoyándose pesadamente en una vara