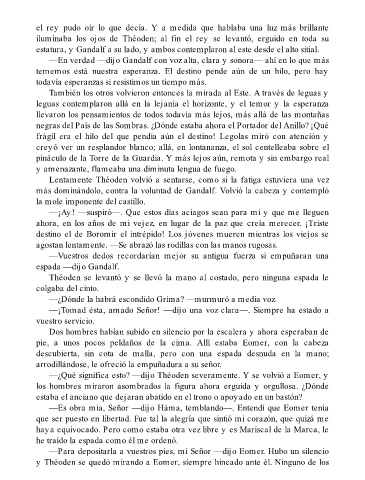Page 567 - El Señor de los Anillos
P. 567
el rey pudo oír lo que decía. Y a medida que hablaba una luz más brillante
iluminaba los ojos de Théoden; al fin el rey se levantó, erguido en toda su
estatura, y Gandalf a su lado, y ambos contemplaron al este desde el alto sitial.
—En verdad —dijo Gandalf con voz alta, clara y sonora— ahí en lo que más
tememos está nuestra esperanza. El destino pende aún de un hilo, pero hay
todavía esperanzas si resistimos un tiempo más.
También los otros volvieron entonces la mirada al Este. A través de leguas y
leguas contemplaron allá en la lejanía el horizonte, y el temor y la esperanza
llevaron los pensamientos de todos todavía más lejos, más allá de las montañas
negras del País de las Sombras. ¿Dónde estaba ahora el Portador del Anillo? ¡Qué
frágil era el hilo del que pendía aún el destino! Legolas miró con atención y
creyó ver un resplandor blanco; allá, en lontananza, el sol centelleaba sobre el
pináculo de la Torre de la Guardia. Y más lejos aún, remota y sin embargo real
y amenazante, flameaba una diminuta lengua de fuego.
Lentamente Théoden volvió a sentarse, como si la fatiga estuviera una vez
más dominándolo, contra la voluntad de Gandalf. Volvió la cabeza y contempló
la mole imponente del castillo.
—¡Ay! —suspiró—. Que estos días aciagos sean para mí y que me lleguen
ahora, en los años de mi vejez, en lugar de la paz que creía merecer. ¡Triste
destino el de Boromir el intrépido! Los jóvenes mueren mientras los viejos se
agostan lentamente. —Se abrazó las rodillas con las manos rugosas.
—Vuestros dedos recordarían mejor su antigua fuerza si empuñaran una
espada —dijo Gandalf.
Théoden se levantó y se llevó la mano al costado, pero ninguna espada le
colgaba del cinto.
—¿Dónde la habrá escondido Grima? —murmuró a media voz.
—¡Tomad ésta, amado Señor! —dijo una voz clara—. Siempre ha estado a
vuestro servicio.
Dos hombres habían subido en silencio por la escalera y ahora esperaban de
pie, a unos pocos peldaños de la cima. Allí estaba Eomer, con la cabeza
descubierta, sin cota de malla, pero con una espada desnuda en la mano;
arrodillándose, le ofreció la empuñadura a su señor.
—¿Qué significa esto? —dijo Théoden severamente. Y se volvió a Eomer, y
los hombres miraron asombrados la figura ahora erguida y orgullosa. ¿Dónde
estaba el anciano que dejaran abatido en el trono o apoyado en un bastón?
—Es obra mía, Señor —dijo Háma, temblando—. Entendí que Eomer tenía
que ser puesto en libertad. Fue tal la alegría que sintió mi corazón, que quizá me
haya equivocado. Pero como estaba otra vez libre y es Mariscal de la Marca, le
he traído la espada como él me ordenó.
—Para depositarla a vuestros pies, mi Señor —dijo Eomer. Hubo un silencio
y Théoden se quedó mirando a Eomer, siempre hincado ante él. Ninguno de los