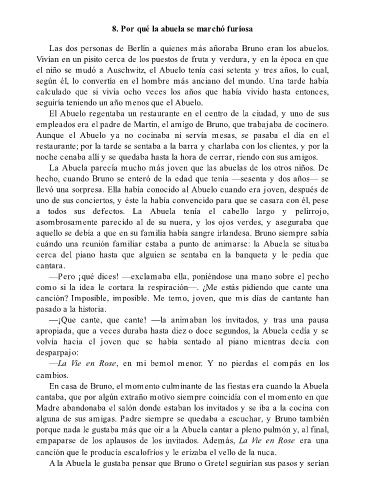Page 46 - El niño con el pijama de rayas
P. 46
8. Por qué la abuela se marchó furiosa
Las dos personas de Berlín a quienes más añoraba Bruno eran los abuelos.
Vivían en un pisito cerca de los puestos de fruta y verdura, y en la época en que
el niño se mudó a Auschwitz, el Abuelo tenía casi setenta y tres años, lo cual,
según él, lo convertía en el hombre más anciano del mundo. Una tarde había
calculado que si vivía ocho veces los años que había vivido hasta entonces,
seguiría teniendo un año menos que el Abuelo.
El Abuelo regentaba un restaurante en el centro de la ciudad, y uno de sus
empleados era el padre de Martin, el amigo de Bruno, que trabajaba de cocinero.
Aunque el Abuelo ya no cocinaba ni servía mesas, se pasaba el día en el
restaurante; por la tarde se sentaba a la barra y charlaba con los clientes, y por la
noche cenaba allí y se quedaba hasta la hora de cerrar, riendo con sus amigos.
La Abuela parecía mucho más joven que las abuelas de los otros niños. De
hecho, cuando Bruno se enteró de la edad que tenía —sesenta y dos años— se
llevó una sorpresa. Ella había conocido al Abuelo cuando era joven, después de
uno de sus conciertos, y éste la había convencido para que se casara con él, pese
a todos sus defectos. La Abuela tenía el cabello largo y pelirrojo,
asombrosamente parecido al de su nuera, y los ojos verdes, y aseguraba que
aquello se debía a que en su familia había sangre irlandesa. Bruno siempre sabía
cuándo una reunión familiar estaba a punto de animarse: la Abuela se situaba
cerca del piano hasta que alguien se sentaba en la banqueta y le pedía que
cantara.
—Pero ¡qué dices! —exclamaba ella, poniéndose una mano sobre el pecho
como si la idea le cortara la respiración—. ¿Me estás pidiendo que cante una
canción? Imposible, imposible. Me temo, joven, que mis días de cantante han
pasado a la historia.
—¡Que cante, que cante! —la animaban los invitados, y tras una pausa
apropiada, que a veces duraba hasta diez o doce segundos, la Abuela cedía y se
volvía hacia el joven que se había sentado al piano mientras decía con
desparpajo:
—La Vie en Rose, en mi bemol menor. Y no pierdas el compás en los
cambios.
En casa de Bruno, el momento culminante de las fiestas era cuando la Abuela
cantaba, que por algún extraño motivo siempre coincidía con el momento en que
Madre abandonaba el salón donde estaban los invitados y se iba a la cocina con
alguna de sus amigas. Padre siempre se quedaba a escuchar, y Bruno también
porque nada le gustaba más que oír a la Abuela cantar a pleno pulmón y, al final,
empaparse de los aplausos de los invitados. Además, La Vie en Rose era una
canción que le producía escalofríos y le erizaba el vello de la nuca.
A la Abuela le gustaba pensar que Bruno o Gretel seguirían sus pasos y serían